Borges y la deconstrucción
del género policial
Ahmed Oubali*
Resumen
Mucho se ha escrito sobre Borges y la literatura policiaca, y
si los principales códigos narrativos de este género se reflejan en sus
relatos, aparecen, en cambio, deconstruidos y parodiados. En este artículo se
intenta de/mostrar, a través del relato "la muerte y la brújula", que
el objetivo de este tratamiento subvertido por el autor consiste en diseñar una
tercera variante del policial, el thriller metafísico, en oposición a
las de enigma y del hardboiled. Una de las repercusiones epistemológicas que
resultan de este enfoque original (tema que brilla por su ausencia en los
estudios borgeanos) se expondrá en el último apartado.
Palabras clave: Borges, relato policiaco, deconstrucción, thriller
metafísico.
Résumé
Beaucoup a été écrit sur Borges et la
littérature policière, et si les principaux codes narratifs de ce genre se
retrouvent dans ses récits, ils apparaissent, par contre, déconstruits et
parodiés. Cet article tente de dé/montrer, à travers le récit « La mort et
la boussole », que l'objectif de ce traitement subversif de l'auteur consiste à
concevoir une troisième variante du roman policier, le thriller métaphysique,
par opposition à celui de l'énigme et au polar. Une des répercussions
épistémologiques résultant de cette approche originale (sujet qui brille par
son absence dans les études sur Borges) sera exposée dans la dernière section.
Mots-clés : Borges,
roman policier, déconstruction, thriller métaphysique.
---------------------
* Es doctor en literatura comparada
por la universidad Rennes II Haute Bretaña -Francia.
Excatedrático de “semiótica de
textos” en la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán- Marruecos.
Tiene publicados 5 libros de ficción policial; 2 de crítica
literaria y 11 de traducciones.
----------------------
Los metafísicos de Tlön
no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud:
buscan el asombro. Juzgan que
la metafísica es una rama de la literatura fantástica.
Borges, Ficciones.
-----------------------------------------------------------
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
I. Los dos componentes del género policial
1. Las dos escuelas
2. Las dos variantes de la intriga
A. Diferencia terminológica entre misterio y suspense
B. Diferencia narratológica entre misterio y suspense
C. Donde misterio y suspense hacen buenas migas para thrilear al lector
3. La tercera vertiente del policial
A. Borges y el relato policiaco
B. Deconstrucción y originalidad de Borges: el thriller metafísico
II. Anatomía de "La muerte y la brújula"
1. Estructura externa: El paratexto
2. Estructura interna
A. Tematización de la intriga y del suspense
B. Formulación del enigma
C. Mecánica del equívoco.
D. Bloqueo en la narración
E. Resolución del enigma
3. EL modelo actancial en MB
A. El personal del relato
B. El cronotopo
C. El doble programa narrativo
4. Los palimpsestos en MB:
A. La función de la intertextualidad
B. La espiral de la deconstrucción
III. Metateoría: La literatura borgeana fagocita la realidad
CONCLUSIÓN
BIBLIOGRAFÍA
------------------------------------------------------------
Introducción
El objetivo de este
trabajo es abordar la deconstrucción que hace Borges del relato policial
clásico, mostrar cómo el autor desaloja este género de su parrilla
literaria tradicional para instalarlo en la de la metafísica, invirtiendo sus
códigos (veremos cómo cambia la voz del narrador, las figuras del detective y
del criminal, el concepto de enigma, el enfoque de la trama y la fórmula del
enlace), fusionando por metamorfosis los géneros negro y de enigma para
finalmente transformarlos en un nuevo paradigma policial original que encasilló
en lo que se viene recientemente llamando el thriller metafísico, metamorfosis
que la crítica ha ignorado o apenas ha rozado, por haberse centrado
exclusivamente en la aportación teórica del autor al género.
Este estudio trata de
exponer, explicar y definir las características más notables de este nuevo
paradigma, utilizando como soporte a esta hipótesis el análisis de un solo
relato de Borges, "La muerte y la brújula"[1], por ser
representativo del conjunto de los cuentos policiales del autor.
En un
afán de metodología, se abordarán tres apartados, el teórico, el práctico y el metateórico.
En
el primero se exponen las diferencias que presentan
las dos escuelas conocidas del mundo del crimen, la inglesa, representante de
la novela de enigma clásica, y la americana, representante de la novela de
género negro. A ellas se añadirá la propia y doble aportación de Borges, como
teórico del género policial y autor del mismo.
En la parte práctica se analizará el relato citado (en adelante: MB), al que se aplicarán
los conceptos teóricos expuestos (por falta de espacio, he privilegiado los de
Barthes, Greimas y Genette, autores clásicos, pero posmodernos por ser
insuperables). Se abordarán de forma sucinta el estudio del paratexto y sus
componentes, el de las voces narrativas y sus lexías, el del modelo
narratológico en MB y, por último, el
de la intertextualidad, recalcando la función subversiva y deconstructiva del
hipotexto.
En la tercera parte, conclusiva e interpretativa, se intentará destacar las implicaciones epistemológicas
de MB para ratificar y validar la hipótesis inicial de este estudio.
Preámbulo
Al hablar de deconstrucción me
ciño solo al método crítico que Derrida aplica en literatura y filosofía. No le
dedicaré un apartado exhaustivo porque todas sus características obran en las
teorías de los autores citados en este estudio, incluyendo a Borges,
considerado avant la lettre, y después de Nietzsche, un antecesor de
este método. El deconstructivismo es una teoría postestructuralista de análisis
textual que consiste en desmantelar (deconstruir) y revelar, destacándolas, las
contradicciones de sentido en cualquier texto u obra. Se aplica, además, a
diversas disciplinas, incluida la arquitectura. Partiendo de las ideas de
Martin Heidegger, Jacques Derrida explicita el concepto y se convierte en su
principal exponente. El autor pone en tela de juicio el paradigma de sujeto
logocéntrico, desmitificando en particular el racionalismo y la verdad
absoluta. Al igual que Nietzsche, quien realizó la transvaloración de todos los
valores humanos, Derrida se propone también deconstruir toda la
metafísica occidental, subvirtiendo en particular la lingüística saussureana,
descentrando y disolviendo todos los dogmas preestablecidos[2].
Esta actividad deconstructiva y todas las
ideas de fragmentación textual, de procesos no lineales, de la teoría del caos
y de la diseminación del sentido se encuentran también en toda la obra
de Borges[3].
El relato objeto de análisis presenta, como
bien lo veremos en la parte práctica, varios elementos deconstructivos:
su estructura, por citar solo un ejemplo, aparece fragmentada, lineal solo en
apariencia, carente de un sentido absoluto y regida por un juego intelectual, donde predominan,
además del misterio y el suspense, una frondosa intertextualidad que pone en
oposición varios textos de diferentes fuentes con presencia de palimpsestos.
Estos elementos condenan la escritura expresiva o representativa y privilegian
el juego entre diferentes textos y sujetos con identidades problemáticas.
Preliminares
Por validar la hipótesis
propuesta, el presente estudio convoca un recorrido metodológico tridimensional
donde los conceptos de hermenéutica, semiótica textual y narratología son
utilizados en paralelo, siguiendo una observación heurística coherente de Paul
Ricœur (2017), quien afirma que
Hermenéutica y semiótica textual no
son dos disciplinas rivales que se enfrenten
en el mismo nivel metodológico.
La segunda solo es una ciencia del texto, que trata legítimamente de someterse a una axiomática precisa que la
inscribe en una teoría general de los
sistemas de signos. La hermenéutica es una disciplina filosófica, que surge de
la pregunta "¿qué es comprender,
qué es interpretar?", en relación con
la explicación científica. La hermenéutica invade la
semiótica, en la medida en
que implica, como su segmento
crítico, una reflexión sobre los supuestos que se consideran obvios en la
metodología de las ciencias humanas en general y en la semiótica en particular[4].
Ambas disciplinas son
indisociables porque utilizan en común el lenguaje y son sobre todo
complementarias al analizar, junto a la narratología, las obras de
ficción.
La semiótica tiene, sin
embargo, esa superioridad y eficacia únicas de interpretar lo no verbal como es
el caso en MB donde varios
objetos-indicios (en particular, la función de la brújula, la simbología de los
números, nombres y lugares geográficos). Por eso conviene anclar la cita de
Ricoeur en un espacio filosófico lato
sensu (Eco, 1980), razón por la que he preferido ex profeso utilizar en este análisis las aportaciones de Julia
Kristeva, Roland Barthes y Mikhail Bakhtin, cuyas aplicaciones se ajustan
perfecta y ampliamente a la etapa de la investigación policial y a la
dilucidación del enigma, como lo veremos más adelante. Respecto a mis fuentes
metodológicas, he vuelto a consultar la obra Análisis estructural del relato (Barthes, 1982) donde creo que todo
se ha dicho sobre el tema[5].
Citaré, además de los ya mencionados, a cuatro autores cuyas teorías impartí
antes en mis clases, además de aplicarlas en algunos de mis ensayos, y que
ahora encuadran el presente estudio: A. J. Greimas, Tzvetan Todorov, Umberto
Eco y Gérard Genette.
A continuación, y antes
de relacionar a Borges con el género policial y analizar su relato, presentaré
brevemente las dos escuelas del mundo del crimen en las que el autor se inspiró.
I.
Los 2 componentes del género policial
1.
Las dos escuelas
La novela policial es un
género literario específico y particular. Fue catalogada injustamente como
subgénero de poca seriedad durante mucho tiempo hasta que Jacques Dubois (1992)
llegara a definirla como "el género de la modernidad por excelencia"[6].
Su temática principal gira en torno a un
crimen (asesinato, robo, secuestro, etc.) cometido en circunstancias
misteriosas. Su investigación y resolución, por parte de la policía o del detective
protagonista, requiere reflejos intelectuales particulares, como inteligencia,
intuición y muchas habilidades en la indagación, como la observación y el
estudio del comportamiento de los sospechosos, y la exacta determinación de la
hora de la muerte (en casos de homicidios o asesinatos), del móvil y de las
coartadas, como bien lo especifica Boileau-Narcejac:
La novela policial es indudablemente
una investigación, que tiene por objeto aclarar un misterio aparentemente
incomprensible, inexplicable para la razón [...] La deducción aparecía como la
ambiciosa voluntad de la inteligencia que pretendía prescindir de la
experiencia [...] Es un relato donde el razonamiento crea el temor que se
encargará luego de aliviar (1958: 70).
Respecto a la estructura
narrativa de la novela policíaca, cabe destacar que la mayoría de las teorías
emitidas sobre el género son aportaciones de los propios escritores. A. Freeman
(1924), uno de los primeros teóricos, recalcó cuatro enunciados principales: la
perpetración del crimen, la presentación de los indicios y pistas, el
desarrollo de la investigación y el desenlace con la demostración lógica de lo
sucedido. Por otra, parte el escritor Willard Huntington Wright, más conocido
como Van Dine, creador del famoso detective Philo Vance, fue quien elaboró en
su clásico artículo las "Reglas de la novela policiaca", un
exhaustivo decálogo de veinte reglas que todo autor serio debe acatar para
complacer y convencer al lector[7].
El modelo actancial con sus seis funciones, presentado por Greimas y Courtes (1990),
se ajusta perfectamente a la estructura global de la novela policial, ya que
arranca esquemáticamente con un inicio o planteamiento del tema, pasa luego a
un nudo o transformación o complicación de las peripecias de la trama, y acaba
con un desenlace o resolución del problema. Por su parte, Todorov apunta en la
misma dirección cuando dice que la intriga de un relato consiste en el pasaje
de un equilibrio a otro:
El relato ideal comienza por una situación estable que una
fuerza cualquiera viene a perturbar. De ello resulta un estado intermedio de
desequilibrio. Esta situación nueva es corregida por la acción de una fuerza
contraria. De este modo se restablece un segundo equilibrio, parecido al
primero, pero nunca idéntico completamente. (Todorov, 1973)
Pero fue Thomas.
Narcejac (1986: 224) quien aportó más precisiones al comparar el género a una
máquina de fríos engranajes cuya única función es la de producir efectos
precisos en el lector, como la búsqueda de la verdad, la verosimilitud de la
narración y la coherencia lógica en la explicación de los sucesos del crimen
porque "En última instancia, el crimen imposible es el crimen ideal"
(Ibíd. 98). El autor habla de un
contrato implícito y leal de "juego limpio" entre escritor y
lector.
El origen de la novela
criminal se pierde en la noche del tiempo[8] y sus evoluciones se
rastrean ab immemorabili, pero los críticos coinciden en atribuirlo a Edgar
Allan Poe, reconocido como padre del género policial por sus obras Los
crímenes de la calle Morgue (1841), El
misterio de Marie Rogêt (1842-1843) y La
carta robada (1844) protagonizadas por el famoso y legendario detective
Auguste Dupin, el primer detective de ficción que sirvió de modelo a dos de los
personajes arquetípicos del género de enigma, los detectives Sherlock Holmes y
Hércules Poirot, de Arthur Conan Doyle y Agatha Christie, respectivamente. Esto
ocurrió poco después de que en 1855 Charles Baudelaire tradujera a Poe,
publicando su explosiva y corrosiva obra Historias
extraordinarias, cuyo título estremecedor impactó de inmediato al público y
a los autores franceses, quienes iniciaron la novela policíaca encabezada por
Gaston Leroux, Émile Gaboriau, Georges Simenon, Thomas Narcejac, entre otros.
Conviene ahora recordar
que todos los teóricos citados nada habrían imaginado sobre la teoría del
género si no hubiesen leído al propio Poe, quien primero, en su prefacio a Los crímenes de la calle Morgue, (pp.
8 y sig.), estableció unos códigos que nunca faltaron en las novelas policíacas
de notoriedad. En él Poe define la esencia de un relato y habla de cómo ha de
actuar un verdadero detective en la busca de la verdad sobre el crimen,
presentando a Auguste Dupin, su personaje literario. Destaca primero, respecto
a la escena del crimen, el don de la observación y el análisis material de los
indicios y la psicología de los sospechosos; luego está la habilidad y la
inteligencia de hacer deducciones e inducciones correctas y razonables sobre lo
ocurrido realmente, relacionando las conexiones de causa-efecto como quien
estudia en laboratorio un fenómeno natural o físico para llegar a comprender
sus leyes. Dilucidar un enigma para Poe implica realizar un estudio
matemático-científico y no metafísico o sobrenatural. Y es así cómo actúan,
imitando a Dupin, los principales detectives posteriores conocidos a escala
universal. Anticipando, conviene decir que Borges pondrá en tela de juicio, por
no decir en patas arriba, todos estos elementos.
Tanto la novela negra de
suspense como la clásica de enigma tratan grosso
modo el mismo concepto de crimen con sus tres criterios (presencia de
cadáveres; investigación policial y resolución del enigma). Ambas presentan dos
historias, la del crimen y la de su investigación. Pero el enfoque que se da de
los hechos presenta, mutatis mutandis, importantes
diferencias.
Inspirándose en Poe, la
novela policial clásica inglesa presenta el crimen desde una perspectiva
enigmática, ambientado en espacios interiores y en sectores de la alta
sociedad, y los dos detectives citados imitan a Dupin en la resolución
intelectual del misterio, basada en la intuición y la deducción del
investigador, sin recurrir a la violencia. Los detectives pertenecen a un alto
rango social, no son policías profesionales, tienen a un ayudante que sirve de
narrador y confidente y son invulnerables en el sentido en que no corren
peligro en sus pesquisas. La investigación es llevada a cabo con mucha
paciencia y sagacidad y el culpable es desenmascarado en las últimas líneas del
desenlace, dejando al lector sorprendido y complacido por la conclusión lógica
y perfecta dada por el autor sobre "quién lo hizo", lema que
caracteriza a esta escuela.
En cambio, la novela policíaca norteamericana, centrada en la llamada novela negra, describe el crimen desde una perspectiva totalmente diferente: se interesará a "cómo se hizo" el crimen y no a "quién lo hizo". Los detectives, entre los cuales hay policías, son vulnerables y corren peligro de muerte en sus pesquisas en las que se enfrentan a la violencia, a los abusos de todo tipo y al uso de armas, contexto que caracteriza al género como el "hard-boiled", publicado en diversas revistas como Black Mask, Detective Store o Dime Detective, por autores como Dashiell Hammett, Erle Stanley Gardner, Carroll John Daly, Jim Thompson, Patricia Highsmith, William Irish, Chester Himes, Ross Mcdonald, William R. Burnett, James M. Cain, Stanley Ellin, James Hadley y el famoso Raymond Chandler quien definió el género en su ya clásica obra[9].
La investigación se hace
en espacios abiertos y lúgubres, en un ambiente urbano y callejero que el autor
utiliza para realizar una crítica social realista sobre la corrupción, los
problemas de la delincuencia y la marginación y discriminación racial, cuestionando
así los valores éticos y materialistas del capitalismo en la era de la Gran
Depresión que marca el inicio de la novela policial. La trama de enigma es
sustituida por la trama de suspense que enfoca a la víctima más que al asesino,
dando lugar al thriller en casos extremos, otra vertiente de la novela negra.
Aquí la trama es más brutal y violenta desde el principio y el vocabulario es
crudo, fulgurante e impactante. Quién
mata importa menos que cómo se asesina, tal es el lema, ya que los
malhechores no deliberan sino que actúan a verbis
ad verbera.
En Francia, la novela
negra o roman noir debe su nombre a las editoriales que la
publicaron, la "Série Noire" de Gallimard y la revista "Black
Mask", respectivamente.
2.
Las dos variantes de la
intriga
La elaboración de la
intriga en la novela policíaca obedecerá consecuentemente a cómo las escuelas
citadas enfocan y describen la relojería
de la trama criminal definida por Boris Tomachevski (2002: 202), como el
"conjunto de acontecimientos vinculados entre sí que nos son comunicados a
lo largo de la obra". Existe una impresionante bibliografía teórica y
terminológica sobre este tema. Por no alejarme del objetivo de este estudio, me
ceñiré a un aspecto esencial: la diferencia entre misterio y suspense y los
códigos narrativos que los explicitan. Todos hemos leído novelas de misterio y
de suspense y comprendemos indistintamente ambos recursos cuando leemos
historias de crímenes. Pero ¿son exactamente sinónimos? Se han escrito todo tipo de ensayos como
respuesta a esta pregunta. Intentaré a continuación aclarar estos conceptos
dando ejemplos precisos que los diferencian.
A. Diferencia terminológica entre
misterio y suspense
Ante todo conviene
entender qué es la intriga. El término viene del latín "intricare" y
su posición narrativa se encuentra en la fase anterior al misterio y al
suspense porque estos son causados por aquella. Se instala en el nudo de la
narración que es donde se crea la tensión del suspense y el enredo del
misterio. El diccionario de la RAE (2001) define la intriga como una
"acción que se ejecuta con astucia y ocultamente, para conseguir un
fin"; se trata de “enredo” y de
“embrollo”.
La intriga es pues un
proceso que crea tramas misteriosas y de suspense. Desarrolla en la novela dos
recursos narrativos durante toda la trama de la investigación del crimen, uno
intelectual, asociado al misterio que se intenta dilucidar, solicitando la inteligencia
del detective y del lector, y otro conmovedor, el suspense, que consiste en
provocar estrés en el lector. En la atmósfera de misterio, detectives y
personajes (incluido el lector) no saben quién ha cometido el crimen ni qué
ocurrirá más adelante y se esfuerzan intelectualmente por comprender los
acontecimientos de la trama para descubrir la verdad. Aquí estamos en plena
incertidumbre porque el narrador oculta información tanto al detective como al
lector, dándoles falsos indicios. Es el caso de la novela policial clásica.
En cambio, en la novela
de suspense (del latín "suspensus" y del inglés "thrill"
que significa estremecimiento o sacudida, de allí una fuerte tensión emocional), el
lector sí sabe o adivina lo que va a ocurrir y esto crea en él una constante
preocupación y una insoportable ansiedad in
crescendo sobre todo cuando ve que el detective y el protagonista, por los
que siente gran empatía, están en peligro y que el villano se puede salir con
la suya. El lector solo desea entonces que se evite la catástrofe. Aquí estamos
en plena fase de suspense porque el narrador muestra al lector de forma clara e
insistente los inminentes peligros que acechan al detective y a los personajes,
mientras que estos ignoran por completo
lo que les acecha.
Una de las mejores
definiciones del suspense es la que da a F. Truffaut (1966: 56 y sig.) Alfred
Hitchcock, llamado por antonomasia el mago del suspense:
Imaginemos que hay una bomba bajo esta mesa. De repente,
"¡Boom!", hay una explosión. El público se sorprende, pero antes de
esta sorpresa, ha visto una escena totalmente ordinaria, sin significado
especial. Ahora, pensemos en una escena de suspense. La bomba está bajo la mesa
y el público lo sabe, probablemente
porque han visto al anarquista colocándola ahí. El público sabe que la bomba va
a explotar a la una y hay un reloj en el decorado. El público puede ver que
es la una menos cuarto. En estas condiciones, la misma conversación inocua se
vuelve escalofriante porque el público está participando en la escena. La
audiencia anhela advertir a los personajes de la pantalla.
Para Hitchcock el
suspense es un concepto emocional y no intelectual como lo es el misterio. Es
un ingrediente necesario para crear expectativa y estrés, contrariamente a lo
que ocurre con el concepto de misterio que suscita solo curiosidad por saber
quién cometió el crimen e implica sorpresa solo al final cuando se descubre la
verdad:
El suspense es el medio más poderoso de mantener la atención
del espectador, ya sea el suspense de situación o el que incita al espectador a
preguntarse: “¿Y ahora qué sucederá? [...] El público intenta siempre
anticiparse a la acción, adivinar lo que va a pasar, y le gusta decirse: ¡Ah,
ya sé lo que va a pasar ahora! Por tanto, no solo hay que tener esto en cuenta,
sino dirigir completamente los pensamientos del espectador.
Utilicé ambos registros
en varios de mis cuentos. En "Perversión secreta", por ejemplo,
oculté la identidad del pedófilo tanto a la policía y las víctimas como al
lector. Me centré solo en las desapariciones y el malestar y la angustia que
ello provoca en el lector que está interesado solo en llegar al esclarecimiento
del enigma plantado y que se condene al malhechor por sus repugnantes crímenes.
Me propuse mantener el misterio hasta el desenlace donde el clímax de la
intriga culminó en un efecto sorpresivo. En "Cuerpos baratos" procedí
al revés: oculté la identidad del proxeneta, jefe de una red de trata de
personas, a la policía y las víctimas, pero
no al lector quien, desde el primer secuestro hasta el último, sabe quién
es el asesino y quiénes serán sus futuras víctimas. Aquí me centré en la
paradójica imposibilidad para el lector de alertar a la policía o a las
víctimas sobre tan espeluznantes vejaciones. Se comprenderá el grado elevado de
adrenalina liberada por el estrés que provoca el suspense. Aquí el lector nada
tiene que indagar. Solo siente odio y repulsa por el asesino y compasión por la
víctima. Pero podría también sentir placer y dolor si es sádico o masoquista.
B. Diferencia narratológica entre misterio y suspense
Completando lo ya dicho
sobre la estructura de la novela policial, podemos decir que presenta los
mismos niveles narrativo-semióticos de todas las novelas de ficción descritos
en el citado Análisis estructural del relato, aunque con temática muy limitada:
el nivel de la "historia" o diégesis que corresponde a la
perpetración del crimen y el nivel del "discurso" que corresponde a
la investigación del mismo. Así, mientras que la "historia" gira en
torno a las circunstancias en que se cometió el crimen, el "discurso"
constituye la narración de la trama de su
investigación.
Esta dicotomía de una
estructura narrativa dual llevó a Todorov (1971: 60) a hablar de dos
"historias", la del crimen y la de su investigación, historias que en
la novela negra se superponen y engendran otra vertiente policiaca, la del
suspense:
On se rend compte ici qu’il existe deux
formes d’intérêt tout à fait différentes. La première peut être appelée la
curiosité; sa marche va de l’effet à la cause: à partir d’un certain effet (un
cadavre et certains indices) il faut trouver sa cause (le coupable et ce qui
l’a poussé au crime). La deuxième forme est le suspense et on va ici de la
cause à l’effet: on nous montre d’abord les causes, les données initiales (des
gangsters qui préparent de mauvais coups) et notre intérêt est soutenu par
l’attente de ce qui va arriver, c’est-à-dire des effets (cadavres, crimes,
accrochages).
De nuevo, y después de
las observaciones anteriores, vemos las dos caras diferentes de la intriga en
la novela policíaca. Todorov habla específicamente de dos "ejes
temporales” de la narración: en casos de novela de enigma, la mirada del
detective o del lector es orientada hacia el pasado donde todo ocurrió de forma
misteriosa. La curiosidad busca desvelar lo desconocido partiendo del efecto
(crimen en sí) a la causa (el criminal y sus móviles). En casos de novela de
suspense, la intriga provoca ansiedad y estrés en el detective y en el lector
quienes saben lo que ocurrió, ven o sienten que algo terrible ocurrirá a los
protagonistas y temen por su vida. En casos extremos el suspense provoca
escalofríos y estremecimientos en el lector o en el espectador, como en el caso
de Psicosis, Vértigo y Los pájaros,
llevados al cine por Hitchcock. Aquí la novela negra deja de ser
"negra" y se transforma en pesadilla, en thriller, una trama
caracterizada por una fuerte tensión psicológica provocada por la angustia y el
miedo ante el peligro[10].
Mucho se ha escrito
sobre este tema. Los teóricos coinciden en que la obra del filósofo Sören
Kierkegaard, El concepto de la angustia
(1844), marcó profundamente la cultura occidental desde entonces. Uno de
los muchos autores que comentaron y asociaron esta obra al suspense existencial
fue Roman Gubern, (1970: 5), quien afirmó que la novela policíaca ilustró esa
Filosofía de la angustia que nace oficialmente en la historia
de la cultura occidental con Sören Kierkegaard, un contemporáneo de Poe, que
publica bajo seudónimo Un estudio sobre
el miedo (Begrebet Angsf) en 1844, el mismo año en que Poe escribe su
famoso poema El cuervo (The raven) [...] Esta filosofía de la
angustia que engendra la nueva sociedad industrial también podría definirse
como una filosofía de la inseguridad característica del desarrollo histórico
del sistema capitalista.
Con Kierkegaard nace
pues la narración del suspense o thriller,
una vertiente del noir, un fenómeno que "debería haber permanecido oculto,
pero se manifiesta" (Evrard: 1996) y que Sigmund Freud había estudiado
clínicamente, calificándolo de "unheimlich" o "inquietante
extrañeza", que el neurólogo opone a "Heimlich" o "lo
familiar y conocido"[11].
Razón por la cual, en adelante, los críticos hablarán de "novela del
miedo" o "novela de la víctima":
La novela policíaca, en vez de marcar el triunfo de la
Lógica, debe a partir de ahora dedicarse al fracaso del razonamiento; es
precisamente allí donde su héroe es la víctima. No consigue "pensar"
el misterio, simplemente ha de "vivirlo", y el lector padece, al
mismo tiempo, este "cuestionamiento" del mundo, que lo torturará en
su carne y en su espíritu (Boileau-Narcejac, Op. Cit.: 176)
Una de las mejores y
sorprendentes aportaciones teóricas, que se pueden aplicar también al estudio
del relato criminal, es la que ofrece Roland Barthes (1987) con su incomparable
obra S/Z[12] un modelo
científico de análisis semiótico nuevo y siempre de actualidad.
En este estudio Barthes
analiza el tema de la castración en un relato de Balzac, "Sarrazine",
descomponiéndolo en breves secuencias que denomina "lexías", una
sucesión de núcleos de lectura con funciones propias en los que destaca cinco
códigos, fuerzas o "voces" que permiten al texto balzaciano
manifestarse: el "hermenéutico", denominado también "voz de la
verdad", interpreta y desvela el enigma del relato; el "sémico"
o "voz de la persona", expone los diferentes efectos connotativos de
la significación; el "simbólico" o "voz del símbolo",
estudia las recurrencias antitéticas y duales del lenguaje; el
"proairético" -del griego 'prohaïresis', intención- "voz
empírica", desempeña dos funciones, la cardinal que describe los acciones
y el comportamiento de los actantes y la de catálisis que sirve en el
desarrollo de la trama (pp. 14-15) y finalmente el "cultural" o
"voz de la ciencia" que abarca la temática de los estereotipos
morales, políticos y sociales de una época.
Aplicaré de forma breve
estos códigos en mi análisis porque son indisociables, pero me centraré en el
principal de ellos, el hermenéutico, por razones obvias. La función de este
código es la de
Articular, de diversas maneras, una pregunta, su respuesta y
los variados accidentes que pueden preparar la pregunta o retrasar la
respuesta, o también formular un enigma y llevar a su desciframiento. (pp. 3,
12, 51 y ss.)
Es la principal
herramienta analítica que despierta el interés del detective o del lector,
puesto que interpreta todas las etapas o núcleos de la intriga, llamadas por el
autor "hermeneutemas", desde la perpetración del crimen hasta su
dilucidación, pasando por la investigación.
Barthes propone diez preguntas cuyas respuestas llevan a la resolución
de un enigma, sea real o ficticio: ¿de qué va esto?, ¿quién lo hizo?, ¿cómo se
hizo?, ¿qué va a pasar ahora?, ¿qué desenlace nos espera?, etc. (p. 70)
Se comprenderá que este
código participa del misterio y del suspense, ya que abarca a la vez la
"historia" y el "discurso" del relato: enfoca la
investigación del crimen desde una perspectiva intelectual retrospectiva e
interpreta de forma prospectiva la progresión semiótico-emocional de los
sucesos de dicho crimen. Con esta nueva aportación, el autor, sin dejar de ser
saussureano, se sitúa más allá del estructuralismo para ofrecer un sistema
plural de análisis de la significación. La interpretación barthesiana del
relato balzaciano sigue siendo uno de los mejores modelos para la
interpretación semiótica de los textos y su impacto académico como crítica
literaria posestructuralista sigue vigente.
C. Donde misterio y suspense hacen buenas migas para thrilear al lector
Tanto en la
"historia" como en el "discurso", el narrador manipula la
información de dos formas, miente al lector ocultándole los verdaderos
indicios. Es decir, las circunstancias del crimen ocurridas en la diégesis son omitidas en el relato donde solo
reina el misterio y el suspense porque en la investigación se dan muchas pistas
falsas y muy pocas ciertas para confundir al lector. El narrador crea adrede un
desfase entre ambos niveles para mantener desorientado al lector. Las
estrategias de retardación y fragmentación de los sucesos alteran totalmente el
orden de la narración. Las escenas se interrumpen mediante flashbacks o flash
forwards (uso de la analepsis y la prolepsis), originando cambios de espacio y
tiempo, además de las múltiples digresiones, acciones secundarias y triviales e
inútiles descripciones, ya sean ambientales, de paisaje, o retratos físicos. De
los múltiples trucos utilizados por el narrador para mantener vivo el interés
del lector son la metalepsis y el MacGuffin, que detallaré más adelante. La
función de la metalepsis narrativa consiste en la intrusión del autor o personajes reales en el relato para crear
efectos de verosimilitud. Según Gérard Genette (1972: 289 y sig.), se trata
de
Toda intrusión del narrador o del narratario extradiegético
en el universo diegético o inversamente [...] Lo más sorprendente de la
metalepsis radica en esa hipótesis inaceptable e insistente de que lo
extradiegético tal vez sea ya diegético y que el narrador y sus narratarios, es
decir, ustedes y yo, tal vez pertenezcamos a algún relato.
Este registro consiste
pues en romper el límite entre la realidad y la ficción. El autor se esfuerza
por violar el orden de la historia para crear efectos especiales. Imagínense
que están viendo una película policiaca y que de repente salen de la pantalla
Hércules Poirot, Philip Marlowe o el mismísimo Sherlock Holmes. La metalepsis
produce tales efectos para reforzar la verosimilitud, entretener al lector o
compartir una visión del mundo. Veremos más adelante la figurativización de
este código cuando nos adentremos en el laberinto borgeano.
En cuanto al concepto de
Macguffin, es un elemento del suspense que hace que la trama siga complicándose
y que los personajes sigan envueltos en ella, sin ninguna otra función
narrativa o relevancia textual. Es una expresión acuñada por Alfred Hitchcock para
designar una excusa argumental que motiva a los personajes y al desarrollo de
la trama. El elemento que distingue a MacGuffin de otros tipos de gags
argumentales es que es intercambiable. Hitchcock explica esta expresión en el
libro citado de François Truffaut:
La palabra procede de esta historia: Van dos hombres en un
tren y uno de ellos le dice al otro: ¿Qué es ese paquete que hay en el maletero
que tiene sobre su cabeza?
El otro contesta: ¡Ah, eso es un MacGuffin! El primero
insiste: ¿Y qué es un MacGuffin?, y su compañero de viaje le responde: Es un
aparato para cazar leones en Escocia.
“Pero si en Escocia no hay leones", le espeta el primer
hombre.
"Entonces eso de ahí no es un MacGuffin", le
responde el otro.
Hitchcock concluyó sobre este simulacro, afirmando que en
historias de rufianes siempre es un collar y en historias de espías siempre son
los documentos.
3. La
tercera vertiente del policial
A. Borges y el relato policiaco
Borges ha
escrito varios cuentos policiales contenidos en Ficciones y El Aleph, pero su
aportación fundamental al género la constituye la obra escrita en colaboración
con Adolfo Bioy Casares[13].
Este libro
fue publicado en 1942 y reseña las principales características del relato de
enigma.
En los seis
relatos que contiene, los autores parodian a los detectives cerebrales Dupin y
Holmes, quienes utilizan en sus investigaciones la deducción y la lógica, las
"células grises", diría Poirot, sin tener que desplazarse al lugar de
la escena del crimen: igual que ellos, a
don Isidro Parodi, el protagonista, le basta escuchar la narración de los
hechos para dilucidar el enigma.
Esta ironía
se trasluce en la siguiente declaración:
¿Qué podríamos decir como apología del
género policial? Hay una que es muy evidente y cierta: nuestra literatura
tiende a lo caótico. Se tiende al verso libre porque es más fácil que el verso
regular; la verdad es que es muy difícil. Se tiende a suprimir personajes, los
argumentos, todo es muy vago. En esta época nuestra, tan caótica, hay algo que,
humildemente, ha mantenido las virtudes clásicas: el cuento policial[14].
Para el
escritor, el código del cuento policial clásico se resume en seis puntos:
1) un
límite discrecional de seis personajes, 2) declaración de todos los términos
del problema, 3) avara economía en los medios, 4) primacía del cómo sobre el
quién, 5) el pudor de la muerte, 6) necesidad y maravilla en la solución[15].
El canon
del policial, en cambio, propuesto por él consta de los siguientes elementos:
1—"Declaración
de todos los términos del problema", o el argumento principal para
informar al lector y permitirle seguir, junto con el investigador, las
peripecias de la trama.
2— "Avara economía
de los medios", es decir, narrar lo esencial, sin perífrasis ni detalles
superfluos. Sobre todo en un relato corto.
3—"Primacía del
cómo sobre el quién", es decir, enfocar las acciones en vez de centrarse
en el detective y su inteligencia. Aquí vemos un guiño al género negro en el
cual se aplica esta cláusula.
4—"El pudor de
la muerte", es decir, evitar las descripciones inmorales y de gratuita
violencia.
Borges distingue
en la estructura de estos códigos narrativos tres elementos: trama, enigma y
detective. El enigma estructura la trama: “el hecho de un misterio descubierto
por obra de la inteligencia, por una operación intelectual” (Ibíd.: 72).
Respecto a
la novela negra, aunque Borges privilegia teóricamente la variante clásica de enigma,
en la que el detective triunfa en descubrir "quién lo hizo", y es
inmune ante el peligro, no por ello desestima la variante negra, que se centra
en "cómo se hizo", y en la que el detective no triunfa forzosamente
en su búsqueda de la verdad, ni es inmune ante el peligro. Es más: Borges borra
la frontera entre estas dos vertientes al hacer un melting. Pero lo hace
con un objetivo principal: el de consagrar un modelo nuevo, el thriller
metafísico. En "La muerte y la brújula", como se verá más
adelante, podemos adelantar mostrando los tres elementos fusionados que son el
enigma, el suspense y el thriller: el detective Lönnrot utiliza el sistema
deductivo (la lógica y la inteligencia) para resolver los asesinatos
perpetrados, imitando a Dupin; la pista que privilegia, llena de suspense y
peligro, es la de un conjunto de libros teológicos y metafísicos; y, al final, fracasa
y termina asesinado por el propio criminal.
Aquí
precisa explicar cómo Borges, al refundir esas variantes del policial, trata la
teoría de las dos historias propuesta por Todorov (2003: 33-37).
Recordemos
que en el relato de enigma, se trata de la historia del crimen, que por
permanecer oculta crea misterio, y la de la investigación, que intenta desvelar
y reconstruir a aquella, a través de las peripecias de la trama. En la novela
negra, en cambio, ambas historias se entrelazan, como bien lo explica Todorov:
la primera es sustituida por la segunda de forma que la narración coincida con
la investigación (Ibíd.: 36).
B. Deconstrucción y originalidad de
Borges: el thriller metafísico
El concepto
de thriller tiene sus raíces en La Biblia y Las mil y una
noches, pero sus bases teóricas se confirman con Los crímenes de la
calle Morgue, de Poe, quien transforma el relato criminal en ese concepto,
al crear una atmósfera de terror en la que envuelve la investigación. A esa
atmósfera se refiere Boileau-Narcejac cuando afirma que “no existe verdadero
relato policial sin thriller” (Op. Cit., p. 42).
También
Borges se refiere a Poe cuando dice:
“Poe no
quería que el género policial fuera un género realista, quería que fuera un
género intelectual, un género fantástico si ustedes quieren, pero un género
fantástico de la inteligencia, no de la imaginación solamente; de ambas cosas
desde luego, pero sobre todo de la inteligencia” (1979: 73).
En muchas
de sus reseñas Borges no solo habla de su teoría del género policial, sino
también de cómo lo ha subvertido, asociándolo con el género fantástico y
metafísico. Refiriéndose a su cuento "La muerte y la brújula",
dijo:
He
intentado el género policial alguna vez […].
Lo he llevado a un terreno simbólico que no sé si cuadra" (“El cuento”,
1976); “Escribo en julio de 1940; cada mañana la realidad se parece más a una
pesadilla. Sólo es posible la lectura de páginas que no aluden siquiera a la
realidad: fantasías cosmogónicas de Olaf Stapledon, obras de teología o de
metafísica, discusiones verbales, problemas frívolos de Queen o de Nicholas
Blake[16].
Adolfo Bioy
Casares corrobora lo dicho, añadiendo:
Borges,
como los filósofos de Tlön, ha descubierto las posibilidades literarias de la
metafísica […] los antecedentes de estos ejercicios
de Borges […] están en la mejor tradición de la
filosofía y en las novelas policiales[17].
Pero son
las autoras Patricia Merivale y Susan Elizabeth Sweeney (1999), quienes presentan una definición clara y
exhaustiva del thriller metafísico, como variante del género policial,
presentando varios elementos específicos (el tema del doble, la habitación
cerrada, el laberinto, la ambigüedad, falta de pruebas, el engaño, el fracaso
del detective, falta de clausura, vértigo, etc.) resaltados en las obras de
escritores tan dispares como E. A. Poe, Franz Kafka, Kierkegaard, Vladimir
Nabokov, Umberto Eco, Georges Perec, William Faulkner, etc.
“Una
historia policiaca metafísica es un texto que parodia o subvierte las
convenciones tradicionales de la historia de detectives, como el cierre
narrativo y el detective papel como lector sustituto, con la intención, o al
menos el efecto, de hacer preguntas sobre el misterio del ser y del saber que
trascienden la mera maquinación de la trama del misterio".
Antoine Dechêne
y Michel Delville (2016) retoman el
trabajo de estas autoras incluyendo en su estudio intertextual a otros autores
como Dashiell Hammett, Samuel Beckett, James Joyce, Borges, etc.
El epíteto
"metafísico" hace alusión a la inclusión de los grandes temas de
filosofía y religión en el policial, como la otredad, la ambivalencia, temas de
lo absurdo y lo ominoso. La perplejidad por no saber, etc., con objetivo de
divertir o “martirizar” al lector, cautivando su interés.
En MB, que
se analizará a continuación, estos temas van en paralelo con la investigación
propiamente dicha, incluso la encuadran: como ya se ha señalado, los libros de
teología de la secta de los Hasidím constituyen la pista principal que indaga
el detective Lönnrot. ¿Qué contienen esos libros? ¿Qué relación tienen con los
crímenes investigados? ¿Cómo los interpretan los protagonistas del relato e
incluso el lector? Buscar a entender es lo que crea tensión intelectual,
suspense, angustia o thriller existencial y metafísico.
Se
corroborarán más adelante todos estos elementos citados supra, en particular
los temas de lo absurdo y lo ominoso. Las misteriosas referencias teológicas
están no solo para aturdirnos y asustarnos, sino también para instruirnos sobre
lo insólita y temerosa que es realmente nuestra existencia. Es lo que el
thriller metafísico expresa y narra verdaderamente.
II.
Anatomía de "La muerte y la brújula"
El relato
La lectura del relato ofrece
tres niveles interpretativos. El literal es exento de complicaciones por
presentar una narración lineal sin digresiones discursivas ni regresiones
temporales: los acontecimientos obedecen a una estructura lógica de causa y
efecto y los hechos se presentan mediante una voz narrativa omnisciente. La
segunda lectura convoca un análisis inmanente, y la tercera, un estudio
hermenéutico. Se abordarán ahora estas teniendo en cuenta los conceptos
teóricos expuestos anteriormente.
1.
Estructura externa: El paratexto
El término paratexto designa el
conjunto de los enunciados que acompañan al texto principal de una obra, como
pueden ser el título, subtítulos, prefacio, índice de materias, etc. El
paratexto hace presente el texto, asegura su presencia en el mundo, su
recepción y consumo.
Retomando el modelo barthesiano
de análisis expuesto supra, procederé en primer lugar a comentar el título y el
argumento del relato antes de detectar y exponer las lexías de lectura del
mismo. Una lexía puede corresponder a una palabra, una frase y hasta párrafos
completos, dependiendo de la secuencia narrativa enfocada al mostrar las
diferentes partes constituyentes del sentido del relato, antes de
reconstruirlas en su lectura global inicial. Se trata pues de desmantelar el
texto, de "deconstruirlo", de "cortarle la palabra", como
bien lo especifica Barthes en su S/Z, (p. 10).
Por falta de espacio y porque en
la aplicación del modelo de Barthes los cinco códigos "brotan" del
texto de forma interminable, reduciré las lexías a secuencias temáticas más
representativas del relato. (Conviene recordar que el autor de S/Z
redujo su propio análisis a 551 lexías, con 93 comentarios seleccionados).
Utilizo el término
paratextualidad de Genette (1989: 11) que es un tipo de transtextualidad
que
Está constituido por la relación, generalmente menos explícita y más
distante que, en el todo formado por una obra literaria, el texto propiamente
dicho mantiene con lo que sólo podemos nombrar como su paratexto: título,
subtítulo, intertítulos, prefacios, epílogos, advertencias, prólogos, etc.
Antes de empezar la lectura del
relato, lo primero que impresiona y salta a la vista es el extraño y macabro
título.
El título.
Es una lexía corta, pero donde
se condensan los 5 códigos citados para representar el sentido global del
relato.
Los dos sintagmas nominales o
sustantivos /muerte + brújula/, determinados por el artículo definido, introducen
catafóricamente el tema principal del relato: aluden a un contexto siniestro y
concreto en el que ocurren asesinatos. La conjunción "y" no tiene
aquí función de enumeración ni de nexo coordinante. Aquí se utiliza para
indicar adición, añade un nuevo elemento semántico al primer sustantivo, la
muerte, dándole un sentido singular orientativo. Propongo sustituir la
conjunción "y" por el verbo "utilizar" y así obtendremos el
siguiente sentido más conciso y explícito: la muerte (o el asesino)
"utiliza" una brújula para perpetrar sus crímenes, es decir,
"programa" con lógica sus siniestras muertes. Por ende, el título da
a entender al lector que el relato pertenece al género policial en su vertiente
de thriller, ya que suscita miedo, perplejidad, angustia y hasta terror. El
título siempre cumple una función aperitiva que genera en el lector el deseo de
saber y descubrir más, por lo tanto, implica también suspense. La brújula, por
ser omitida su función, invita al lector a descubrir algo misterioso y a la vez
temeroso. En su mente desfilan entonces unos sucesos estremecedores e insólitos
que lo motivan a saber más sobre "el asunto". Esta situación convoca
a la vez el código hermenéutico, cuya función es la de indagar el enigma, y el
código parairético que interpreta acciones en dichos sucesos.
Así, ambos sustantivos del
título representan respectivamente y sin ninguna confusión el concepto
freudiano de "unheimlich", es decir, lo ominoso y tenebroso. Aquí el
lenguaje se escinde en dos capas, muestra dos códigos que Barthes califica de
"irreversibles", el del enigma que representa la voz de lo incierto
con la carga del misterio que queda por resolver y el proairético que rige los
comportamientos consecuentes del suspense.
El título expone explícitamente
algunas pautas del primer hermeneutema del código hermenéutico, que evocaré más
adelante, la tematización o formulación del enigma que, según Barthes, “es la marca enfática del sujeto
objeto del enigma”: ¿De qué va esto?, ¿Cómo asesina la muerte? ¿Quién va a ser
la víctima? ¿Cuál es el itinerario de la brújula? ¿Qué papel desempeña el
detective? ¿Qué desenlace nos espera?
El argumento.
El narrador comienza por
adelantar al lector que el relato trata del caso más extraño que le ha tocado
resolver al detective Erik Lönnrot: una serie de asesinatos que culminan en la
quinta de Triste-le-Roy y cuya última muerte él no pudo detener, pero sí
predecir.
El sabio rabínico Marcelo
Yarmolinsky aparece muerto en la habitación de un hotel. En su máquina de
escribir deja una nota en la que se dice: “La primera letra del Nombre ha sido
articulada”. Aparece un segundo cadáver un mes después y la nota, esta vez,
hace referencia a la segunda letra del Nombre. Lönnrot los califica de
asesinatos rituales y los atribuye a una secta judía que busca averiguar el
Tetragrámaton, el nombre secreto de JHVH, el Dios Yahvé. El detective ignora
que el gánster Red Scharlach, el Dandy, le está tendiendo una trampa para
vengar la muerte de su hermano.
Con estos primeros indicios
paratextuales, podemos afirmar de antemano que MB cumple con los ingredientes y
cánones narrativos de la novela negra y también de enigma: un mundo sombrío y
plagado de crímenes, alguien que infringe la ley, utilizando métodos que dejan
frustrados al lector y a la policía; una trama llena de persecuciones violentas
y, en paralelo, una trepidante investigación detectivesca con todos los
peligros y obstáculos subyacentes.
2.
Estructura interna
-
Las voces del relato y la tortuosa espiral
del suspense
Conviene recordar que un relato,
según Genette, es el discurso que materializa la historia o diégesis, dándole
una forma textual u oral donde un narrador asume una voz para contar dicha
historia. Por eso es de suma importancia no confundir "relato" e
"historia”[18], como ya lo he apuntado.
El primero se plasma en un enunciado discursivo que narra
acontecimientos y la segunda es la diégesis o sucesión de esos acontecimientos
narrados. Esta diferencia la determinan los ejes temporales de ambos
componentes en los que se conjugan los verbos. Así, mientras que en la diégesis
el tiempo cronológico es siempre lineal, como en la vida misma, en el relato
dependerá del orden o "modo" en que está orientado el discurso del narrador.
Al respecto, Genette (1972: 65 y
sig.) distingue dos modos o niveles básicos que regulan la narración: la
distancia que toma el narrador respecto a lo que cuenta y la perspectiva o
focalización de los hechos narrados. Hay cuatro tipos de narradores que aparecen
en estos niveles textuales: en relación con la diégesis, el narrador será
heterodiegético si cuenta la historia en 3ª persona sin participar en ella u
homodiegético, si la relata en primera persona, pudiendo ser también
autodiegético si es protagonista de la historia que cuenta. Por otra parte, y en
relación con el relato, el narrador será extradiegético si no aparece en la
diégesis o intradiegético, si participa en ella pero para contar su propia
historia, (Op. Cit., 270).
Respecto de la focalización, Genette distingue tres categorías que
caracterizan a cada uno de estos narradores. Se trata de saber quién narra y
quién muestra, id est, la perspectiva desde la que se cuenta el relato.
El telling y el showing funcionan diferentemente: "en un caso el lector se
enfrenta al narrador y le escucha, en el otro se enfrenta a la historia y la
observa", (Lubbock, 1957: 111-113). En el primer caso, el narrador cuenta
y no muestra; en el segundo, delega su voz a los personajes mediante el
discurso directo, indirecto e indirecto libre. De allí la importancia de
determinar la "instancia narrativa" o "voz" que narra para entender
las relaciones temporales de ulterioridad, anterioridad y simultaneidad entre
el acto de narrar y las funciones que desempeña el narrador.
El narrador en MB es extra-heterodiegético,
omnisciente y con focalización cero, es decir, su función básica es la de
narrar la historia con un saber total sobre los personajes y la trama (Ibíd.,
241). Incluso puede interrumpir a gusto, como lo veremos, su narración para
interpretar y describir la actitud de los personajes (función comentativa),
justificar su visión o el significado global de la historia (función
ideológica) y, por último, interpelar al propio lector como narratario (función
comunicativa).
La función narrativa es pues la
predominante: el relato es lineal (salvo el flashback en el desenlace) y la
trama, si la reducimos a su mínima expresión, representa globalmente la
estructura semiótica del cuento habitual, definido por Greimas: un principio,
un desarrollo y un final con un clímax o punto culminante del relato que
precede al desenlace.
Los siguientes pasajes del
inicio muestran las características que acaban de ser definidas. Adelantando
las peripecias de la trama (primer párrafo, p. 499), el narrador afirma:
/De
los muchos problemas que ejercitaron la temeraria perspicacia de Lönnrot,
ninguno tan extraño —tan rigurosamente extraño, diremos— como la periódica
serie de hechos de sangre que culminaron en la quinta de Triste-le-Roy, entre
el interminable olor de los eucaliptos. Es verdad que Erik Lönnrot no logró
impedir el último crimen, pero es indiscutible que lo previo. Tampoco adivinó la
identidad del infausto asesino de Yarmolinsky, pero sí la secreta morfología de
la malvada serie y la participación de Red Scharlach, cuyo segundo apodo es
Scharlach el Dandy. Ese criminal (como tantos) había jurado por su honor la
muerte de Lönnrot, pero éste nunca se dejó intimidar. Lönnrot se creía un puro
razonador, un Auguste Dupin, pero algo de aventurero había en él y hasta de
tahúr/.
El narrador presenta, desde el
primer párrafo, todos los ingredientes de la historia policial (motivos,
pistas, pruebas y alusión a la solución del enigma). Pero esta presentación es
lacónica, metaforizada y solo es comprensible conforme se va desarrollando la
trama. Se introducen los cuatro personajes principales, el malvado Red
Scharlach, el detective protagonista Erik Lönnrot, el comisario Triveranus y
Yarmolinsky, la primera víctima asesinada. La lectura se complica al hacerse
patente la rivalidad entre Scharlach y Lönnrot, por una parte, y por otra,
entre el detective y el comisario que no comparte la misma lógica en cuanto a
la investigación, como acontecerá más adelante.
Como vemos, no hay ninguna marca
lingüística que aluda a la existencia o identidad de un narrador conocido. El
texto está en tercera persona, salvo tres intrusiones de deícticos (“diremos”; “sabremos”,
p. 499; “mi ciudad”, p. 504) que son más bien retóricas y no gramaticales. La
voz invisible muestra un saber omnisciente sobre la historia y el lugar de los
"hechos de sangre" y también sobre los personajes descritos, incluso
sobre sus preocupaciones, pensamientos e intenciones. Comenta cosas, oculta
hechos y manipula la narración a sus anchas para crear suspense. Este poder le
permite alejar o acercar episodios en el tiempo, utilizando el discurso
indirecto libre y la ambigüedad para desarticular y fragmentar la progresión de
la narración y el orden del relato. Esto hace que la intriga culmine en
suspense porque los elementos de la investigación son ambiguos y la resolución
del enigma se realiza en el último párrafo. Aquí la información es destilada al
lector gota a gota, dejándolo perplejo y decidido a barajar múltiples hipótesis
mientras sigue leyendo. Con esta forma peculiar de iniciar la narración, Borges
nos presenta una doble intriga, la de misterio, que es un juego intelectual
sutil entre el narrador y el lector, y la de suspense y thriller, cuya trama
enfoca, como lo veremos más adelante, la cruda rivalidad y enemistad existente
entre el detective y el villano.
-
Taxonomía de las lexías más
representativas de estas voces.
A continuación se expondrán
estas lexías.
Retomando los interrogantes que
plantea el código hermenéutico citado, voy ahora a centrarme en los detalles.
Deconstruiré, para reconstruirlo, el relato de Borges, aplicando sucintamente
los diez hermeneutemas barthesianos citados. Por falta de espacio, los agruparé
en cinco macrolexías en las cuales condensaré los pasajes más representativos
del cuento, procurando mantener la coherencia interna del mismo. Barthes
utiliza la metáfora de la cebolla con sus infinitas capas para explicar la
pluralidad de niveles superpuestos que encierra un texto complicado, capas que
él llama "lexías":
La lexía útil es aquella en la que no entran más que uno, dos o tres
sentidos, superpuestos en el volumen del trozo del texto […] Lo que funda al
texto no es una estructura interna, cerrada, contabilizable, sino la
desembocadura del texto en otros textos, otros códigos, otros signos: lo que
hace al texto es lo intertextual. (Barthes, 1985: 325).
A. Tematización de la intriga y del suspense
El paratexto, como vimos,
plantea ya lo que será el objeto del enigma, anunciando las peripecias de la
trama.
Ya en la primera página se
presentan tres lexías antagónicas: el cuerpo policial que investiga, la víctima
asesinada y el enemigo o asesino invisible. El relato arranca con la
descripción del lugar y la escena del crimen. El énfasis cae pues en el código
hermenéutico ilustrado por la conversación llevada a cabo por el detective y el
comisario. Momento de alta tensión psicológica causada por el misterio a
indagar y por el suspense que ello implica. Resumo a continuación la primera
macrolexía que abarca el inicio:
/El primer
crimen ocurrió en el Hotel du Nord […]. A esa torre arribó el día
tres de diciembre el delegado de Podólsk al Tercer Congreso Talmúdico, doctor
Marcelo Yarmolinsky, hombre de barba gris y ojos grises (...) Le dieron un
dormitorio en el piso R, frente a la suite que no sin esplendor ocupaba el Tetrarca
de Galilea. Yarmolinsky cenó, postergó para el día siguiente el examen de la
desconocida ciudad, ordenó en un placará sus muchos libros y sus muy pocas
prendas, y antes de media noche apagó la luz. El cuatro, a las 11 y 3 minutos
a.m., lo llamó por teléfono un redactor de la Yidische Zaitung; el doctor
Yarmolinsky no respondió; lo hallaron en su pieza, ya levemente oscura la cara,
casi desnudo bajo una gran capa anacrónica. Yacía no lejos de la puerta que
daba al corredor; una puñalada profunda le había partido el pecho. Un par de
horas después, en el mismo cuarto, entre periodistas, fotógrafos y gendarmes,
el comisario Treviranus y Lönnrot debatían con serenidad el problema/.
B. Formulación del enigma (qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué, etc.)
En los siguientes párrafos, el
planteamiento del asunto de la investigación aporta más detalles adicionales.
El código hermenéutico se mantiene, pero el énfasis cae aquí en el código
proairético o "voz empírica", ya que desempeña una doble función, la
de describir las acciones y el comportamiento de los personajes involucrados en
la trama:
/Poco
después del asesinato de Marcelo Yarmolinsky, el comisario Triveranus llega a
la escena del crimen junto a Lönnrot y un periodista y ambos revisan los
hechos. Lönnrot descarta el motivo de robo y, centrándose en la figura del
judaista, baraja la pista de la secta de los Hasidim, en relación con una
monografía sobre el Tetragrámaton (el nombre secreto de Dios según el judaísmo,
compuesto por cuatro letras de poder) y otro trabajo sobre el Pentateuco.
Trevinarus discrepa de Lönnrot, pues para él, el crimen es simple: para robar
los zafiros del Tetrarca de Galilea, el ladrón confunde la puerta y entra a la
habitación equivocada, matando a Yarmolinsky, para evitar ser denunciado. Dos
pistas contradictorias que confunden al lector, pero cuya función narrativa es
fundamental: se configura el desenlace y se anuncia la clave del misterio a
través de la forma en que Lönnrot lleva la investigación. (p. 500)/
El índice metalingüístico de esta macrolexía señala al detective como protagonista del relato. Intervienen varios códigos para describirlo: el "sémico" o "voz de la persona", el "simbólico" o "voz del símbolo" y el "cultural" o "voz de la ciencia" que alude a los estereotipos morales, políticos y sociales del detective. El narrador plantea varias hipótesis a resolver, además de las ya expuestas: ¿Cuál de las pistas seguir: la del robo o la de la secta rabínica? ¿Qué tipo de asesinato es: villano o ritual? ¿Quién es el asesino? Y ¿qué probabilidades hay para arrestarlo? Lönnrot y Trevinarus, con hipótesis antagónicas, entienden a qué se enfrentan.
C. Mecánica del equívoco
Cuando se pasa de la teoría a la
práctica, las expectativas se relativizan, cuando no desaparecen, sobre todo en
un contexto policial a la Poe. Aparecen entorpecimientos, incógnitas y
dilaciones y la intriga adquiere momentos fuertes de tensión y suspense. En la
siguiente macrolexía los códigos citados se entretejen dando un sentido de
profunda angustia. El nivel proaerético de las acciones y la descripción
simbólica y cultural en que se desarrolla la trama auguran incertidumbre y
malestar en cuanto al futuro. El lector, que antes estaba solo interesado por
saber, siente ahora una concreta ansiedad. ¿Qué es la secta de los Hasidim y
quién se esconde detrás? ¿En qué consisten esas monografías sobre el
Tetragrámaton y sobre la nomenclatura divina del Pentateuco? En semiótica se
habla de la transformación de un estado de conjunción en un estado de
disyunción donde las cosas se complican y empiezan los equívocos, los despistes
y las frustraciones, condición sine qua non en un relato de intriga.
/El 3 de enero, un mes después de la primera
muerte, aparece el cadáver de Azevedo, un famoso bandido y junto al cuerpo apuñalado,
aparece la frase escrita en tiza: “La segunda letra del Nombre ha sido
articulada”. Lönnrot ve confirmarse su teoría con esta segunda pista: ajuste de
cuentas de la secta citada. El tercer asesinato (en realidad es un simulacro,
un mero rapto, como bien lo advierte Treviranus) cambia el ritmo de la
narración al predecir Lönnrot un cuarto crimen/ (p. 501)
D.
Bloqueo en la narración
El bloqueo consiste en la
constatación de que el enigma parece insoluble o por lo menos difícil de
resolver. Ver al detective desorientado e impotente crea una sensación de frustración
en el lector y hace más insoportable la intensidad del suspense. Se instala la
angustia de nuevo ante un futuro incierto. Se viene abajo todo lo que se había
construido hasta entonces.
/Los diarios de la tarde no descuidaron
esas desapariciones periódicas. La Cruz de la Espada las contrastó con la
admirable disciplina y el orden del último Congreso Eremítico; Ernst Palast, en
El Mártir, reprobó "las demoras intolerables de un pogrom clandestino y
frugal, que ha necesitado tres meses para liquidar tres judíos"; la
Yidische Zaitung rechazó la hipótesis horrorosa de un complot antisemita,
"'aunque muchos espíritus penetrantes no admiten otra solución del triple
misterio"; el más ilustre de los pistoleros del Sur, Dandy Red Scharlach,
juró que en su distrito nunca se producirían crímenes de esos y acusó de
culpable negligencia al comisario Franz Treviranus.
Éste recibió, la noche del primero de marzo, un imponente sobre sellado. Lo abrió: el sobre contenía una carta firmada Baruj Spinoza y un minucioso plano de la ciudad, arrancado notoriamente de un Baedeker. La carta profetizaba que el tres de marzo no habría un cuarto crimen, pues la pinturería del Oeste, la taberna de la Rué de Toulon y el Hotel du Nord eran "los vértices perfectos de un triángulo equilátero y místico"; el plano demostraba en tinta roja la regularidad de ese triángulo. Treviranus leyó con resignación ese argumento geométrico y mandó la carta y el plano a casa de Lönnrot —indiscutible merecedor de tales locuras. / (p. 503)
E. Resolución del enigma
Llegamos al último hermeneutema
que es el desciframiento del enigma y el conocimiento de la verdad. En efecto,
la resolución final del enigma pasa por varias etapas repletas de sobresaltos
causantes de intenso suspense hasta la última página donde Borges, como es
habitual en sus narraciones, formula un desenlace de los más sorpresivos e
imprevisibles que deleitará al lector: el último párrafo de la narración es el
más siniestro y el sorpresivo diálogo final entre Lönnrot y Scharlach, que
culmina en la dilucidación del enigma, deja atónito al lector. No había ni
pista rabínica ni sacrificios rituales. Todo había sido programado por Red
Scharlach quien, para vengar la muerte de su hermano, planeó manipular y
enredar a Lönnrot en falsas pistas, y tenderle al final una mortal emboscada.
/Scharlach retrocedió unos pasos. Después,
muy cuidadosamente, hizo fuego/ (p. 507)
3.
EL modelo actancial en MB
A.
El personal del relato
Utilizo los conceptos de
Greimas, A. J. y Courtes, J. (1990). Como en todas las novelas, aquí
encontramos también personajes o actantes principales (sean héroes o villanos)
y secundarios (sean adyuvantes u oponentes). Se definen como “redondos” por
presentar una personalidad muy compleja y por cambiar a medida que avanza la
trama, y como “planos”, por ser superficiales. Todos desempeñan tres funciones
principales a través de su descripción: la realista, que produce el efecto de
verosimilitud; la ideológica, que refleja una visión particular del mundo
descrito, y la narrativa o semiótica propiamente dicha.
En el relato los personajes se
presentan en una perspectiva antitética: el detective que investiga; el asesino
que quiere infringir la ley, y las víctimas. Héroe, villano y víctima forman el
triángulo narrativo que caracteriza este género. Es lo que E. M. Forster (2000)
llama "relación actorial de los personajes." Por lo general son
personajes arquetípicos con caracteres bien definidos.
Los personajes principales se
destacan con respecto a los demás, porque funcionan como integradores de la
organización de los acontecimientos. Son los más importantes de la trama. Se
clasifican en protagonistas y antagonistas. El protagonista es el que busca que
se haga justicia, y el antagonista, en cambio, representa el desorden público.
El primero desempeña, desde el punto de vista narratológico, el rol de héroe,
mientras que el antagonista, según el modelo presentado por Mieke Bal (1985),
se asocia con la figura del villano.
En cuanto a los personajes
secundarios, desempeñan un doble papel, el de adyuvantes que consiste en ayudar
a la policía y los oponentes que, en cambio, ayudan a los villanos y los
asesinos. Son los que complican la evolución de la trama, retardándola, y
nutren el misterio y el suspense hasta el desenlace. Están, por último, los
personajes planos, llamados así porque suelen comportarse siempre de la misma
manera y con un rasgo destacado de su carácter.
A continuación presentaré el
personal de MB, según el orden en que va apareciendo y ciñéndome a la
prosopografía y la etopeya proporcionadas por el propio narrador sobre la
situación social y profesional de los personajes. Las expondré fuera de las
acciones acontecidas, ya que estas han sido tratadas anteriormente.
Por ser un relato corto, Borges restringe la
descripción, ciñéndose a las características esenciales de cada personaje.
Los personajes principales:
-
Treviranus es el menos interesante porque no participa en el juego trascendental
del
cuento. Es buen policía y por
medio de su sentido común logra establecer la naturaleza de cada crimen.
-
Erik Lönnrot es el puro razonador a lo
Auguste Dupin, pero tiene mucho de Don
Quijote también. Como todo detective clásico, Lönnrot es un razonador
abductivo: a partir de detalles menores, elabora una explicación de los hechos,
que reposa sobre débiles probabilidades. Pero no solo es un “puro razonador”,
como Dupin; es también un lector, al que interesan solo los indicios que
constituyen los libros de la cábala, y que apenas presta atención a las “meras
circunstancias, la realidad (nombres, arrestos, caras, trámites judiciales y
carcelarios)” (504).
-
Red Scharlach entiende su lógica hasta el menor detalle. es el arquetipo del mal,
que triunfa.
-
El personaje de Yarmolinsky,
la primera víctima, se resume en una frase: "Lo aceptó con la antigua
resignación que le había permitido tolerar tres años de guerra en los Cárpatos
y tres mil años de opresión y de pogromos", (p. 499).
-
Daniel Simón Azevedo, la
segunda víctima, "un bandido romántico que nunca había aprendido a usar el
revólver”; "Azevedo era el último representante de una generación de
bandidos que sabía el manejo del puñal, pero no del revólver" (p. 501).
-
De los personajes menores cabe
mencionar el redactor del Yidische Zeitung, Black Finnegan, un
antiguo criminal irlandés y los arlequines.
B. El cronotopo
El eje tiempo-espacio es el
soporte o marco donde suceden los acontecimientos y actúan los personajes.
Puede ser un mero escenario que apoya el desarrollo de la acción ficticia y su
verosimilitud. Puede también tener diversos significados simbólicos. Genette
(1972: 186) distingue dos espacios diegéticos, uno exterior y urbano y otro
interior, cerrado y psicológico. Todorov habla también de dos grandes órdenes
que estructuran la novela: "[…] Al
primer tipo denominaremos "orden lógico y temporal" y al segundo, “orden
espacial". (2003: 111).
Habitualmente aplico en mis
estudios de la novela el concepto de cronotopo (del griego:
kronos-tiempo y topos-espacio/lugar), definido por M. Bakhtin como un flujo
indivisible: el "tiempo de la aventura es inseparable del espacio de la
aventura." (1989: 237-409)
Al abordar el componente
tiempo-espacio de una novela, se estudian tres categorías fundamentales: el
orden en que está la trama, la duración y la frecuencia que caracterizan al
ritmo del relato. Las novelas policíacas no arrancan generalmente ad ovo,
donde el orden temporal del relato es lineal, sino in media res o in
extrema res, donde la narración sufre discordancias entre el tiempo de la
diégesis (orden cronológico en que suceden los hechos) y el tiempo del relato
(tiempo que manipula el narrador al contar la historia). Estas discordancias,
llamadas anacronías (Genette, Op. Cit., pp. 89-131), provocan saltos en
el tiempo orientándose hacia atrás o hacia adelante mediante las analepsis y
las prolepsis, respectivamente, produciendo así un cambio de anacronismo porque
"se injerta una segunda narración temporal, subordinada a la
primera." (Ibíd., p. 104).
MB no hace excepción a la regla,
ya que encontramos los cuatro tipos de narraciones: la narración anterior es la
posición temporal más común. El narrador cuenta lo que sucedió en un pasado reciente
o remoto al exponer las circunstancias de la "serie de hechos de
sangre". La narración posterior que apunta hacia lo que ocurrirá en un
futuro más o menos lejano, al exponer el narrador qué tipo de investigación se
está llevando a cabo y qué riesgos presenta. La narración simultánea donde
historia y relato coinciden en el presente, como es el caso del balance que
hacen el detective y el comisario al comentarlos hechos del primer asesinato, y la
narración intercalada que combina ambas narraciones, la ulterior y la
simultánea.
En cuanto a la duración del
relato y de la historia, su medición no es fácil. Genette la resuelve con el
concepto de "isocronía" o "grado cero" de la narración que
es "la coincidencia entre sucesión diegética y sucesión narrativa"
(p. 145). Otro concepto que utiliza Genette, en relación con el orden del
relato, su duración y ritmo, es el de las anisocronías, tales como la elipsis,
la escena, el sumario y la pausa, que constituyen las “velocidades del
relato" (pp. 144 y sig.). La escena es donde coinciden el tiempo de la
historia y el del relato. El diálogo es un buen ejemplo, donde la historia se
congela y da paso a una representación teatral de los hechos. El sumario, donde
parte de la historia es resumida, proporcionando un efecto de gran aceleración
y por fin, la elipsis que permite ocultar partes importantes de la historia,
bloqueando al mismo tiempo el relato. El objetivo de estos códigos narrativos
es siempre el mismo: crear suspense y dejar sin aliento al lector.
- El eje espacial
La trama transcurre en cuatro
lugares diferentes, los mismos sitios donde suceden los cuatro crímenes.
El lugar del primer crimen es el
Hotel du Nord: "ese alto prisma que domina el estuario cuyas aguas tienen
el color del desierto, esa torre que muy notoriamente reúne la aborrecida
blancura de un sanatorio, la numerada divisibilidad de una cárcel y la
apariencia general de una casa mala" (499).
El segundo lugar es el umbral de
una antigua pinturería en un suburbio del oeste de la ciudad. Es un callejón
pobre, solitario.
El tercer lugar es Liverpool
House en el este de la ciudad. Una calle "salobre en la que convienen el
cosmorama y la lechería, el burdel y los vendedores de biblias" (502).
El cuarto lugar es la quinta
Triste-le-Roy, lugar del desenlace fatal para el detective.
- El
eje temporal
Contrariamente a la historia
que, mediante el impulso de la analepsis y sus tentáculos se pierde en un
pasado remoto, el relato arranca con el asesinato de Yarmolinsky y transcurre
en línea recta, sin fragmentación narrativa
o saltos temporales, salvo una sola analepsis en forma de flashback cuando, al
final, Scharlach revela la solución del enigma.
Las cuatro partes de la
narración son presididas y separadas por la misma frase, citada tres veces, que
sirve de enlace y clave para la investigación de Lönnrot: "La primera
letra del Nombre ha sido articulada". La primera frase lanza a Lönnrot en
la investigación (presentación de los personajes y naturaleza del problema); la
segunda opera un brusco cambio temporal (el detective privilegia su propio
método de investigación, la “rabínica”); la tercera, con el supuesto tercer
crimen, da un rumbo intelectual a la investigación, anunciando la cuarta parte
del relato, la más larga e intensa de la intriga, que es la perpetración del
último crimen con la resolución del enigma en la página 507.
La importancia del cronotopo se
nota pues desde el inicio del relato, cuya función sui generis es
tematizar una cierta atmósfera y una localización geográfica y cronológica
precisas donde se desarrollarán los hechos.
Veamos ahora cómo en MB el
cronotopo o referente temporal organiza las intrigas y configura el
ambiente de suspense donde se mueven los
personajes:
- La primera referencia temporal remite
al 3 de diciembre, noche en que ocurre el asesinato de Yarmolinsky,
- Se reanuda la investigación el
siguiente día y
- Unos días después se hace referencia
a la llegada de un periodista.
- La siguiente referencia temporal es a
la noche del 3 de enero, noche en que tiene lugar el asesinato de Azevedo y a la sucesiva
investigación.
- Pasa otro mes, y en la noche del 3 de
febrero ocurre el supuesto tercer crimen.
- Dos días antes de acabar el tercer
mes, Treviranus recibe una carta y la entrega a Lönnrot quien relaciona los
números 3 con los números 4 y sucesivamente ocurre el cuarto crimen.
C.
El doble programa narrativo (PN) del
relato
(Dos PN opuestos)
El modelo actancial tiene por
finalidad la de aclarar las relaciones y la configuración de los personajes. Es
una estructura sintáctica de los roles que asumen los personajes (actantes o
actores) en un relato para permitir el desarrollo de la historia. Greimas
(1990) sintetiza los postulados de Morfología del cuento de Vladimir
Propp y elabora un modelo coherente y concreto reducido a seis funciones
sintácticas desempeñadas por los siguientes actantes: el sujeto, el objeto, el
destinador, el destinatario, el oponente y el ayudante.
La sintaxis narrativa estudia la
relación que une el sujeto al objeto y el papel que desempeñan los demás
actantes en esta relación.
El modelo de Greimas resulta ser
importante porque nos permite descubrir qué ocurre en la "caja negra"
del relato, es decir, en su secuencia semántica mínima: alguien (S) desea algo
(O). ¿Logrará obtenerlo o fracasará? ¿Qué hacer para realizar ese deseo?
Estos elementos elementales
constituyen la actuación o transformación ("performance") del
programa narrativo mínimo (PN), que puede tener éxito (se hablará de una
conjunción que une el sujeto a su objeto), o fracasar (se hablará de
disyunción).
Intentaré ahora a resaltar este
modelo en el relato MB:
Hay dos fuerzas o voluntades que
desean algo. Estas se encarnan en dos sujetos (S), el detective Lönnrot y el
criminal Scharlach, el primero desea capturar al segundo y este desea
asesinarlo. El objeto de valor de ambos (O) es realizar ese deseo. Al ser rivales, se constituyen oponentes (O).
Pero tienen ayudantes (A) o auxiliares.
Antes de transcribir la
estructura del doble PN en gráfico conviene recordar la trama de MB: se han
producido varios asesinatos misteriosos y el detective Lönnrot es el encargado
de descubrir al asesino. Una serie de pistas lo guiarán en una dirección
determinada: la búsqueda del Tetragrámaton (el oculto y secreto nombre de
Dios). Pero otra historia viene a complicar el relato: el asesino (Lönnrot
ignora su identidad, un truco de Borges para mantener el suspense) es a su vez rival
del detective al que tiende una trampa mortal para vengar la muerte de hermano.
El thriller culmina cuando el detective se encamina hacia el lugar donde cree
que se cometerá un cuarto asesinato, pero para su gran sorpresa, descubre la
emboscada que le ha tendido Red Scharlach y que el cuarto asesinato era el
suyo propio.
Hay pues dos lecturas o
pesquisas opuestas o simétricas del relato: la del detective que quiere capturar
a un asesino cuya identidad desconoce y la del asesino que planea asesinar al
detective, su perseguidor. Al crear estas invertidas lecturas, el narrador (el
truco de Borges) instala el suspense y activa el misterio, alterando,
obliterando y recombinando las secuencias de la trama. Para complicar la
lectura, crea una tercera lectura, el punto de vista razonable de Treviranus
que ni Lönnrot ni el lector toman en serio, optando por pistas esotéricas.
En realidad, y es aquí donde brilla
la inteligencia del asesino, la pista que siguen el detective y el lector
(relativa a la secta de los Hasidim y el Tetragrámaton –los libros de
Yarmolinsky-) es errónea, pero "explotada" por Scharlach, un ardid
que despistará a todos hasta el desenlace del relato.
A continuación, expondré los 2
PN finales (el de Lönnrot y el de Scharlach) sin citar las secuencias de las
acciones ni el nivel de las funciones sintácticas que desempeñan, ya que han
sido expuestas en apartados anteriores. Presentaré, en cambio, las
transformaciones que tienen lugar en cada uno de estos PN en las figuras
siguientes:
Estructura canónica del esquema actancial en MB:
Figura 1: PN de Lönnrot:
PN1 = F trans [S1 (Lönnrot) → (S1 ᴖ O (capturar a
Scharlach) → S1 ᴗ O)]
Figura 2: PN de Scharlach:
PN2 = F trans [S2
(Scharlach) → (S2 ᴗ O (matar a Lönnrot)
→ S2 ᴖ O)]
Podemos reconocer que ambas
figuras (PN1+PN2) son opuestas y se invierten de forma simétrica.
F trans (función de la
transformación) expresa que se trata de una "performance" o cambio en
el estado del sujeto que pasa de una situación inicial a otra terminal, cambio
en relación con el objeto deseado (O) expresado por la flecha → de
transformación y por los elementos ᴗ (disjunción o fracaso) y ᴖ (conjunción
o éxito).
(S1) fracasa en su PN de arrestar a Scharlach,
por no tener el saber-hacer correcto.
(S2) realiza con éxito su PN (dispone de un
saber-hacer correcto) y logra matar al detective.
Retomando el esquema expuesto
supra, podemos ahora reconstruir los tres ejes del modelo y ver los roles
actanciales de los sujetos:
1.
El eje del deseo relaciona y
vincula el sujeto al objeto.
Vemos que el asesino logra su (O) que es la venganza; y que el
detective, en cambio, fracasa al desvincularse del (O) que es la captura de Scharlach.
2. El eje de la comunicación
relaciona el destinador con el destinatario. Aquí el destinatario son los
propios sujetos y el destinador, los saberes y valores de que estos disponen
para actuar. Lönnrot parte de un saber erróneo, por eso fracasa en restablecer
el orden social al no lograr capturar al asesino y, mediante su fracaso,
representa el fracaso de la policía en general. Scharlach, en cambio, posee el
saber-hacer/poder-hacer sobre la realidad y las cosas y, al triunfar, muestra
que la ley y la justicia no siempre ganan la batalla contra el crimen.
MB narra la historia de la
guerra de dos cerebros -el del villano y el del héroe- donde, contrariamente a
lo que ocurre en el policial clásico, triunfa el villano y fracasa la razón.
3. El eje de la participación pone
de manifiesto las figuras de Ayudante y de Oponente en su relación con los
sujetos. S1 y S2 son oponentes y todo lo que les facilitara la tarea de
realizar su deseo se llamaría Ayudante.
Respecto de la modalización de
los sujetos, que según Greimas expresa la competencia del sujeto en su hacer o
ser, ambos S1 y S2 son modalizados por el "querer-deber hacer", pero
Scharlach es superior al detective por poseer, además, el "saber-poder
hacer", del que carece Lönnrot, por seguir falsas pistas.
Baste recordar que el criminal,
por conocer (saber-hacer) el interés del detective por el misticismo judío (y
el uso de la simbología masónica, desde el número tres y otros símbolos hasta
el Tetragrámaton), crea pistas falsas y le induce a seguirlas, incluso inventa
una carta firmada por Baruj Spinoza en la que le ofrece una clave
geométrico-mística para encontrar sin falta al asesino. Lönnrot caerá en la
trampa mortal de su rival, al seguir esta "lógica rabínica".
Por último, Scharlach tiene una
ventaja sobre su perseguidor de mucho peso: mientras él se mueve incognito a
los ojos del detective, este es siempre visible a los suyos. Esto le da una
facilidad de movimiento incomparable y una ocasión de manipularlo y premeditar
su crimen de forma impune. Un crimen perfecto.
"Todo lo he premeditado, Erik Lönnrot,
para traerlo a usted a las soledades de Triste-le-Roy", le dirá Scharlach,
antes de dispararle.
4. Los palimpsestos en MB
"La muerte y la brújula" se publicó
en 1944, por lo que Borges estaba ya familiarizado con Poe, Chesterton, Doyle,
Van Dine y A. Christie, a quienes, además, el autor dedicó varios y abundantes
comentarios y reseñas.
En este apartado trataré sucintamente, primero la presencia de intertextos que el autor inserta en el relato, abordaré luego con la misma brevedad posible las influencias que Borges recibió de los autores citados, y me centraré, por terminar, en la deconstrucción del género policial llevada a cabo por el autor. En este recurrido la función de la metalepsis narrativa externa y sus múltiples tentáculos metatextuales (me ceñiré solo al hipotexto) desempeña un papel subvertido primordial en el relato que aquí se analiza, ya que permite al lector "navegar" entre los diferentes niveles textuales (discursivo, narrativo, diegético, metadiegético), transgrediendo sus fronteras.
-
A. La función de la intertextualidad
La influencia que Borges recibió de los
precursores del policial es considerable, palpable y rastreable en todos sus
relatos. Sigue siendo objeto de importantes estudios académicos, después de que
el autor mismo reconociera esta deuda en varios de sus ensayos. Algunos
especialistas hablan de similitudes y calcos, otros, de juegos paródicos. Sin
embargo, y teniendo en cuenta la vasta intertextualidad que tejen estas
similitudes, el objetivo principal que interesa a Borges es deconstruir por
completo el relato policial, "refundirlo" para que resurja de sus
cenizas, como Fénix, el ave mitológica. Pero antes de corroborar esta tesis,
conviene recodar en qué consiste este concepto.
Una primera lectura de cualquier relato o
ensayo de Borges mostrará que el texto leído reproduce otros textos de otras
disciplinas que, a su vez, remiten a otros y así, sucesivamente. Nada se
entenderá de Borges si no se toman en consideración estas permanentes y vastas
transformaciones hipertextuales en su obra. Borges, en definitiva, no solo
relata, sino que hace que los textos mismos dialoguen y se confronten para
generar múltiples sentidos que el autor se propone transmitir al lector. Este
singular método de pensar lleva a Borges a borrar las fronteras entre filosofía
y literatura, ficción y realidad, por no decir, entre vida y muerte.
A la manera de Voltaire, quien decía en Cartas
filosóficas que "los libros de filosofía son novelas metafísicas",
Borges afirmaba que “la metafísica es una rama de la literatura fantástica”
(1974, pág. 436), en sí, una subversión con desmesuradas consecuencias
epistemológicas.
Por anticipar un ejemplo de este enfrentamiento
de textos en "La muerte y la brújula", diré que las referencias que
hace el autor a la Cábala, a Spinoza, a Dios y a varios autores (que en un
relato policial clásico resultarían inoportunas y "desplazadas") no
son fortuitas ni descontextualizadas.
El concepto fue creado por Julia Kristeva. En
su definición del mismo, la semanalista afirmaba que
Así, el dialogismo bajtiniano designa la escritura a la vez como
subjetividad y como comunicatividad o, para expresarlo mejor, como
intertextualidad […] Es a partir de ese momento (de esa ruptura que no es
únicamente literaria, sino también social, política y filosófica) cuando se
plantea como tal el problema de la intertextualidad (del diálogo intertextual).
La teoría misma de Bajtín […] se deriva históricamente de ese corte: Bajtín ha
podido descubrir el dialogismo textual. (Op. Cit., 195)
Para Bajtín el dialogismo es, en efecto, un
discurso polifónico entre varios sujetos entendidos como el conjunto integrante
de la sociedad, es
La auténtica bivocalidad no se agota en ellos,
sino que queda en la palabra, en el lenguaje, como fuente inagotable de
dialogismo; porque el dialogismo interno de la palabra es un acompañante
indispensable de la estratificación del lenguaje. (Op. Cit., 147).
El nivel discursivo del concepto pone de
manifiesto la relación entre diversos códigos formados por un diálogo entre el
texto marco o hipertexto y el texto anterior engendrador de aquel o hipotexto.
Este se define como texto original a partir del cual se deriva un segundo texto
que lo modifica, el hipertexto. Es decir,
Toda secuencia se hace con relación a otra que
proviene de otro corpus, de tal suerte que toda secuencia está doblemente
orientada: hacia el acto de la reminiscencia (evocación de otra escritura) y
hacia el acto de la intimación (la transformación de esa escritura). (Kristeva,
Op. Cit. 236)
Ambos conceptos constituyen el intertexto en el
cual autor y lector interactúan, este, interpretando lo que aquel enuncia:
El estatuto de la palabra se define entonces a)
horizontalmente: la palabra en el texto pertenece a la vez al sujeto de la
escritura y al destinatario, y b) verticalmente: la palabra en el texto está
orientada hacia el corpus literario anterior o sincrónico. (Ibíd., 190)
La lectura de textos impone pues un diálogo
(dialogismo bajtiniano) incesante entre autor-sujeto, lector-destinatario y
entre los textos exteriores a los que remite esta lectura, porque toda
narración es:
Un diálogo entre el sujeto de la narración (S)
y el destinatario […]. El autor es, metamorfosis de por medio, la posibilidad
de permutación de S a D. No obstante, el destinatario es el único responsable
de transformar al sujeto en autor. Así, el texto es el diálogo de dos o más
discursos. (Ibídem., 203).
Gérard Genette retoma este concepto y le dedica
un extenso estudio teórico y práctico. En su definición del concepto de
“transtextualidad”, el autor distingue cinco tipos: la paratextualidad, que
abarca los elementos que aparecen fuera del texto (epígrafes, dedicatorias,
notas al pie de página, etc.); la metatextualidad, que son los comentarios en
textos literarios sobre otros textos; la architextualidad, que contempla lo
escrito fuera del texto: portadas, contraportadas, marcas que señalan que la
obra pertenece a determinado género, etc.; la intertextualidad, que describe la
relación existente entre un texto y otro (hipotexto e hipertexto) y puede
propiciar también el diálogo entre estos textos y la hipertextualidad, una
práctica que consiste en establecer el estudio de dos textos que se relacionan
de una forma u otra. (Genette, 1989:10-12).
Concretamente, Genette define la
intertextualidad como “una relación de copresencia entre dos o más textos, es
decir, eidéticamente y frecuentemente, como la presencia efectiva de un texto
en otro” (Ibíd., 10).
El autor reconoce que toda referencia
transtextual es fundamentalmente hipertextual, ya que todo texto, siguiendo las
ideas de Bajtín y Kristeva, se entreteje con otros más. El autor retoma esos
dos tipos de textos para precisar que el hipertexto es “todo texto derivado de
un texto anterior -el hipotexto- por transformación simple […] o por
transformación indirecta” (Ibídem., 17)
Cuando el hipertexto expresa al hipotexto de
forma implícita, Genette habla de palimpsesto, término que invita a una
interpretación o un análisis hermenéutico de comprensión.
Genette utiliza la famosa imagen del
palimpsesto que muestra “sobre el mismo pergamino, cómo un texto se superpone a
otro al que no oculta del todo, sino que lo deja ver por transparencia” (p.
17)
Conviene notar que el texto B (hipertexto),
para aludir al texto A (hipotexto), utiliza varias formas lingüísticas, la
imitación, la cita, el plagio, el calco, la parodia, la alusión, la perífrasis,
la écfrasis, etc.
En el caso de MB el texto A aparece
"injertado" en el texto B de dos formas, una literal y explícita
(cuando el narrador cita obras teológicas y autores reales que el detective
toma como pista incriminatoria), y otra palimpséstica, cuando Borges alude a
sus fuentes de inspiración respecto al género policial. Estos injertos de A en
B se definen como co-presencia textual o bi-referencialidad. Borges da por
supuesto que su lector ideal entiende y considera esta intrusión de A en B.
Esta transformación textual la desempeña la metalepsis narrativa externa (en
particular, la ficcional y no la retórica), que consiste en deconstruir y
borrar los límites entre realidad y ficción, verdad y mentira, entre identidad
y otredad, haciendo que la realidad sea una mera representación y que la
ficción, la representación de esa representación, es decir
La relación entre diégesis y metadiégesis casi
siempre funciona, en el ámbito de la ficción, como relación entre un
(pretendido) nivel real y un nivel (asumido como) ficcional. (Genette, 2004: 29).
Dicho de otro modo: "[...] entre dos
mundos: aquél en que se cuenta, aquél del que se cuenta” (Genette, 1989: 291).
Como ya se dijo, el autor define la metalepsis
como
Toda intrusión del narrador o del narratario extradiegético
en el universo diegético (o de personajes diegéticos en el universo
metadiegético, etc.), o inversamente [...] Personajes escapados de un cuadro,
de un libro, de un recuerdo de prensa, de una fotografía. (Ibíd.,
290-291).
Por "narratario", Genette se refiere
al receptor del discurso del narrador, el lector implícito, situando así esta
intrusión en el campo de la representación, cuando más tarde añade para
especificar: “esa transgresión deliberada del umbral de inserción” (1998: 69).
En MB el narrador tiene un estatus ambiguo:
aparece en primera persona del plural para hacer incursiones en el espacio
narrativo reservado a los personajes para comentar aspectos de la investigación
criminal (diremos...; nunca sabremos..., p. 499; en mi ciudad…, p. 500), luego
desaparece detrás de la tercera persona, tomando la figura del narrador
omnisciente para referirse a las obras teológicas que Lönnrot baraja como pista
principal en su investigación.
Hay también irrupción de personajes reales en
el hipertexto, teólogos y filósofos, como Spinoza, por ejemplo, intrusión que
deconstruye la ilusión ficcional, imprimiéndole un matiz de verosimilitud. Se
produce, por lo tanto, la transgresión de la que habla Genette, entre el mundo
en el que se narra y el mundo desde el que se narra.
Aquí la metalepsis realiza esa extraña
sensación de perplejidad y asombro, incluso de deleite que siente el lector al
verse involucrado en dos tareas, la lectura de la ficción (el primer nivel
narrativo) y la interpretación de la metaficción (el segundo nivel narrativo).
Y, sin saberlo, se transforma en otro personaje, el del narratario, frente al
narrador.
- Proceso intertranstextual en MB:
(Del
hipertexto al hipotexto)
En sus relatos y ensayos, sabemos que Borges
inserta hechos reales, archivos, documentos y libros, anécdotas, incluso se
incluye a sí mismo en ellos, transformando la realidad en ficción y viceversa,
invitando así al lector a desempeñar su papel asociativo e interpretativo para
reescribir y generar a su vez otros textos a partir de los mismos.
Conviene recordar que MB se estructura como un
palimpsesto de textos, es decir, como la superposición de actos de escritura
cuya producción está sujeta a procesos intertextuales particulares y
permanentes. La impresionante presencia de intertextos en MB puede inducir a
creer que el autor imita, plagia o comenta modelos existentes de textos, de
ideas o pensamientos que parodiaría o corregiría. Tal no es el caso. Borges
hace dialogar dichos textos con el suyo propio por varias razones que se verán
más adelante, pero el objetivo principal es privilegiar la superioridad del
discurso literario ficcional frente al de la historia, la religión o la
filosofía, borrando al mismo tiempo las fronteras entre estas disciplinas.
En MB el detective Lönnrot orienta la
investigación criminal en torno a unos personajes históricos reales, autores de
libros sobre teología. Borges injerta en la trama ficticia otra historia hecha
de hechos reales, creando así lo que Genette define como une mise en abyme
o relatos dentro de relatos:
Todo acontecimiento contado por un relato está
en un nivel diegético inmediatamente superior a aquel en que se sitúa el acto
narrativo productor de dicho relato. [...] La instancia narrativa de un relato
primero es, pues, por definición extradiegética, como la instancia narrativa de
un relato segundo (metadiegético) es por definición diegética. (1989: 284).
Tenemos así dos niveles narrativos del relato:
el metadiegético, que pone en marcha la narración intradiegética, y el
extradiegético, asumida por el narrador, quien nivela, manipula ambos niveles
(su intrusión en la diégesis se ha señalado ya: dos veces, con los deícticos
"nosotros"), cambiando cada vez de estatus ontológico. Al mismo
tiempo, junto con los seres ficticios que describe, introduce o presenta otros
seres reales procedentes del mundo extralingüístico. Lo que sorprende a estas
alturas es que Borges "invierte" los niveles narrativos al permitir
que estos personajes históricos (como Spinoza, por ejemplo) se cuelen en la
ficción narrada y se conviertan en personajes de esta ficción, pasando así a
ser ficticios, a su vez. Al quebrantar estos límites narrativos, Borges se
propone presentar su propia técnica de manipular los códigos narrativos, en
particular la figura de la metalepsis.
A continuación procederé al análisis
intertextual de MB que consistirá en un ir y venir entre un caso particular de
la metalepsis narrativa, el hipertexto o texto autorial y el hipotexto o textos
a los que alude el hipertexto.
Así, en MB, como en todo relato ficticio,
conviene recordar que hay dos niveles narrativos, el ficcional y el
metaficcional: en el primero, el narrador expone la historia de la serie de
asesinatos ocurridos y su investigación por el detective Lönnrot; en el
segundo, el detective se topa con obras teológicas de autores históricos
reales, que utiliza como pista de resolución del enigma. Esta transgresión de
los niveles imaginario y real la realiza la metalepsis y, al hacerlo, refuerza
el estatus ontológico de ambas representaciones, la ficcional y la referencial,
borrando las fronteras textuales entre ellas.
Este análisis debería abarcar objetivos
amplios, pero por falta de espacio, me ceñiré solo a algunos temas centrales y
representativos de las intrusiones del hipotexto en el hipertexto.
NOTA. Se
expone primero el hipertexto como voz narrativa (VN), seguido luego del
hipotexto o voz metaléptica (VM), cuyas referencias son disponibles en
Internet, en particular Wikipedia.
Página 499.
VN: "… al Tercer Congreso Talmúdico, al
que asiste el doctor Marcelo Yarmolinsky".
VM: En este Congreso se debaten los temas de la
Mishná o explicaciones orales a la Torá, y de la Guemará, o comentarios sobre
la Mishná. El Talmud fue redactado entre los siglos III y IV, en arameo y
hebreo. Rabí Yehudá Hanasí fue su principal artífice.
VN: "El Tetrarca de Galilea".
VM: Fue uno de cuatro gobernantes (¿Herodes?)
de Galilea provincia de Palestina.
Pág. 500.
VN: "una Vindicación de la cábala".
VM: La palabra cábala es de origen hebreo y
significa “recibir”, lo que sus seguidores interpretan en el sentido del placer
de conocer y el grado máximo de deleite que supone saber por saber. El estudio
cabalístico se divide en tres partes, el «árbol de la vida«, la «estructura
energética«, y la «imagen del alma«. En realidad es un comportamiento
supersticioso. La noción está asociada a algún tipo de ritual que una persona
lleva a cabo con la esperanza de tener buena suerte o de cumplir con sus
objetivos. Ingresar a un lugar con el pie derecho o usar un amuleto son
ejemplos de cábalas.
VN: "un Examen de una traducción literal
del Sepher Yezirah";
VM: Sefer Yetzirah significa libro de la
creación o de la formación, un tratado acerca del origen del universo y del
hombre. Sepher en hebreo significa sendero, y según la cábala judía representa
los diez elementos de Dios a partir de los cuales se creó el mundo. El Rabino
Akiva ben Yosef, fue el autor de la obra en su formato actual.
VN: "un Examen de la filosofía de Robert
Flood".
VM: Robert Fludd (1574-1637, Londres), fue un
eminente médico paracélsico, astrólogo y místico inglés. Era ante todo un
espiritualista que establecía una distinción entre la parte física mortal y la
parte anímica inmortal del hombre. Fludd practicaba la sanación a distancia
mediante un sistema descrito anteriormente por Paracelso y que Fludd denominaba
en sus tratados el ungüento de simpatía.
VN: "Una Biografía del Baal Shem".
VM: Israel Baal Shem Tobh, fundador de los
Hasidim, título que recibían aquellos elegidos que guardaban en su poder los
secretos del Tetragrámaton. La palabra "Shem" o "Hashem" es
otro nombre de Dios.
VN: "una Historia de la secta de los
Hasidim".
VM: Eran los miembros de un movimiento
religioso judío que floreció en Europa oriental durante el siglo XVIII.
Defendían el carácter sagrado de la alegría y la unión de lo natural y lo
divino. El movimiento fue fundado por el Rabino Israel ben Eliezer conocido
como el Baal Shem tov (1698–1760), en hebreo, literalmente: "Poseedor de
un buen nombre").
VN: "una monografía (en alemán) sobre el
Tetragrámaton".
VM: El Tetragrámaton es la palabra hebrea
escrita en latín como “YHWH” o Dios de los antiguos hebreos. Eliphas Lévi fue
el creador del Tetragrámaton.
VN: "y otra, sobre la nomenclatura divina
del Pentateuco".
VM: Por Pentateuco se refiere a los primeros
cinco libros de la Biblia que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Libro
de los Números y el Deuteronomio. Actualmente, se descarta la tesis según la
cual Moisés fuera su redactor, por no ser un personaje histórico.
501.
VN: "La tradición enumera noventa y nueve
nombres de Dios; los hebraístas atribuyen ese imperfecto número al mágico temor
de las cifras pares; los Hasidim razonan que ese hiato señala un centésimo
nombre —el Nombre Absoluto, JHVH".
VM: Nombres principales del dios hebreo: Yahveh
(Ehyé-Asher-Ehyé = “Soy el que es”), Elohim (plural de Él, Eloh, Eloha). Ēl, en
la religión cananea, era el nombre del Dios supremo (2900 aC) y significa
"padre de todos los dioses" ―eran setenta en total― los más importantes
fueron Baal Rahman, Hadad, Yam, Mout y Dagan, Azizu, los cuales tienen
atributos similares a los dioses Zeus, Poseidón u Ofión, Hades o Tánatos, entre
otros.
Cf.
No sé si
Borges cita al dios hebreo con intención paródica, como afirman muchos,
pero me inclino a pensar que utiliza toda esa documentación teológica como
MacGuffin, con intención de entretener y enredar al lector.
502.
VN: "en un armario, un libro en latín —el
Philologus hebraeograecus (1739) de Leusden— con varias notas
manuscritas".
VM: Johannes Leusden (1624-1699) fue un teólogo
y orientalista calvinista holandés. Fue uno de los expertos bíblicos más
destacados de su época y escribió varias obras sobre la Biblia y la filología
hebrea. Junto con Joseph Athias, publicó su Biblia Hebraica, la primera edición
de la Biblia hebrea con versos numerados.
503.
VN: "Éste recibió, la noche del primero de
marzo, un imponente sobre sellado. Lo abrió: el sobre contenía una carta
firmada Baruj Spinoza".
VM: Spinoza desempeñó un gran papel en el
desarrollo del ateísmo y el libre pensamiento. Decía que "La religión no
persigue el fin de conocer la naturaleza de las cosas, sino sólo de aleccionar
a los hombres cuál debe ser el modo de vida moral. Por eso, ni la religión ni
el Estado deben atentar contra la libertad del pensamiento". Para Spinoza,
la Naturaleza-Dios es su propia causa y la única esencia existente. La religión
instituida no persigue la comprensión de la Naturaleza, sino el adoctrinamiento
de las personas para controlar su conducta. Spinoza explica el Ser como el afán
que tenemos de perdurar siempre, de seguir siendo eternamente. Cuando este afán
se refiere a la mente, lo denominamos voluntad, pero cuando se refiere no sólo
a la mente, sino también al cuerpo, lo denominamos apetito.
506.
VN: "Jano bifronte".
VM: Era el dios de las dos caras. Es el dios de
los cambios, los pasos y las transformaciones, por eso a él se consagran las
puertas y umbrales. Jano era un dios autóctono de Roma. Entre sus atributos se
encontraban la puerta (y el acceso), la llave y el inicio. Estos atributos se
relacionan en el doble rostro de Jano que evidencia la doble naturaleza de cada
uno: de la puerta (adentro/afuera), de la llave (abierto/cerrado) y del
comienzo (inicio/final).
Simboliza el devenir de la vida, la evolución,
y por eso tiene dos caras, representando la incertidumbre de lo que está por
venir.
507.
VN: "La mansión triste Le Roy".
VM: Alude a la villa que fue construida en el
siglo XII exclusivamente para la realeza más alta. Está ubicada en el sur de
Francia y está construida con el mármol más bello del mundo. Todas las paredes
son espejos, dando un aire de simetría a la villa. Puede acomodar a más de
cuarenta personas en cualquier temporada por lo que la hace perfecta para
fiestas y otros eventos. También está ubicada cerca de una playa a menos de una
milla de la villa. Es comodísima en el verano.
Estos incesantes desplazamientos entre VN y VM
instalan en la mente del lector la idea de que está frente a un simulacro o
"gag" cuya estrategia hace que ya no es posible diferenciar la
realidad de la ficción. La metalepsis metadiegética "crea" cuatro
tipos de lectores de los libros teológicos citados: el narrador extradiegético
que hace incursiones en el texto marco para presentar esos libros; Lönnrot que
los lee para resolver, según cree, el enigma; Scharlach, el asesino, que los manipula
e "instrumenta" para matar al detective; y el lector empírico, usted
y yo, que os deleitamos en esas lecturas. Decir la importancia que da Borges al
acto de lectura que, en cierta medida, supera al de la escritura.
La metalepsis, al injertar esos libros
históricos en el relato, borra, no solo la frontera entre realidad y ficción,
sino que deconstruye también el eje tiempo/espacio del relato al asociarlo con
el de los autores de los libros citados, eje que remite a un pasado remoto. De
esta forma, la metalepsis manipula el cronotopo de ambos niveles, permitiendo
al relato expandirse más allá de sus límites convencionales, liberándolo de su
autor y... también del lector, a quien no le escapó el guiño de simpatía
lanzado por Borges a Spinoza y a Jano.
- El transtexto como subversión textual
Expondré ahora algunas de las muchas
influencias/alusiones presentes en MB, ya tratadas por varios autores[19], de cuyos comentarios citaré solo algunos
ejemplos representativos.
Los críticos, al mencionar estas influencias
(que aparecen en MB como hipotextos), solo comentan las afirmaciones del autor,
que se encuentran expuestas en la mayoría de sus escritos. Borges mismo reconoce, en efecto, las fuentes y las
influencias principales que le marcaron. En varias reseñas y notas periodísticas
publicadas en revistas[20]. Borges teorizó sobre el género policial[21], inspirándose de Poe, Gilbert Keith Chesterton
y Wilkie Collins.
De Poe, afirmaba que "hablar del relato
policial es hablar de Edgar Allan Poe, que inventó el género"; “Edgar
Allan Poe fue inventor del cuento policial” (Borges, 1974: 694)
Ya en el primer párrafo de MB Borges cita a uno
de sus referentes: Auguste Dupin, el detective cerebral de Poe, confirmando así
directa y explícitamente la deuda que tiene con su creador Edgard Allan Poe:
("Lönnrot se creía un puro razonador, un Auguste Dupin", p. 499).
Hay también varias alusiones, pero implícitas,
a Conan Doyle.
Sin citar “Estudio en escarlata” de este autor,
Borges hace un juego de palabras con los nombres de ambos protagonistas de MB:
Sherlock rima con Scharlach, y /Red Scharlach/ traduce explícitamente la
palabra /escarlata/ que es "Red" en inglés. Como resultado,
"estudio en escarlata" se transforma en "estudio en
Scharlach", (Cf. nota 19, “Detectives_literarios”,
supra). Con solo este ejemplo podemos ver el guiño de ojo que Borges
manda a Conan Doyle.
La numerología, señala Maldonado, conecta ambos
relatos: el caso que investiga el detective Holmes comienza el 4 de marzo, la
misma fecha del día después del “cuarto crimen” que el detective Lönnrot
predice, sin saber quién es la víctima.
Maldonado cita otras similitudes con A.
Christie:
La
escena de carnaval, donde el conductor del coche que va en busca de Gryphius
lleva máscara de oso y los dos secuaces de Scharlach llevan vestidos de
arlequín, está vinculada al protagonista de A. Christie, en el cuento que escribió
en 1930 bajo el título “The Mysterious Mr. Quin”, con el nombre completo
de Mr. Harley Quin, que es un anagrama de "arlequín".
[...]. "El hombre es alto, moreno (pelo
negro) y delgado, no muy distinto a Sherlock Holmes y semejante a la
descripción de Gryphius/Scharlach, quien “iba alto y vertiginoso, en el medio,
entre los arlequines disfrazados”. Al bajar del cupé que llega al Liverpool House
los dos arlequines son descritos como de reducida estatura y todos dicen que
están borrachos. Fundamentalmente en el cuento Borges duplica a Satterthwaite y
lo disfraza de arlequín, (Maldonado, Op. Cit.)
Respecto a la influencia de Chesterton, el
autor afirma:
[...] Chesterton,
influye sobre “Brújula” de varias maneras, pero como dice Guerrero Cabrera
principalmente por su ironía y por el uso del “laberinto”, que según el
estudioso remite a “The Curse of the Golden Cross” (1926) caso, a mi parecer,
muy débil. Luego procede a dar el “espejo” y el “pájaro de malagüero” que hacen
apariciones muy breves en Chesterton, y poco comparan con la magnitud de la
influencia de Conan Doyle, Christie y Van Dine.
En su ensayo "Modos de G. K.
Chesterton", Borges mismo habla de Chesterton:
Es
"un católico civilizado […] liberal, […] un creyente que no toma su fe por
un método sociológico, […]. En los relatos policiales de Chesterton todo se
justifica; los episodios más fugaces y breves tienen proyección posterior"[22]; "[...] Luego tenemos a Chesterton, el
gran heredero de Poe [...]. Chesterton -me parece a mí- es superior a Poe. Poe escribió cuentos
puramente fantásticos [...]. Además, cuentos de razonamiento como esos cinco
cuentos policiales. Pero Chesterton hizo algo distinto, escribió cuentos que
son, a la vez, cuentos fantásticos y, finalmente, tienen una solución
policial"[23].
B. La espiral de la deconstrucción
Retomando el modelo de la deconstrucción y sus
"recetas" de crítica textual, voy ahora a mostrar cómo obran estas en
MB.
A la primera lectura MB se muestra como un
cuento policial que trata el tema de la venganza: aparece un cadáver, se inicia
la investigación detectivesca y se busca al asesino y las posibles huellas
dejadas por él. Estos son los ingredientes de un buen policial clásico. Sin
embargo, y a medida que se avanza en la lectura, uno se dará cuenta de que
dichos ingredientes son enfocados en total oposición con la perspectiva clásica
del cuento de enigma.
En el caso
de MB, como lo veremos, ambas historias sufren un cortocircuito narrativo:
Borges define el argumento criminal en íncipit (aunque de forma
implícita), con los indicios y el móvil que apuntan al asesino, y lo peligroso
que resultará la encuesta en términos de suspense (como en novela negra); pero
mantiene el misterio a lo largo de todo el relato durante la investigación.
Así, los tres elementos de los que habla Todorov (narración negra, de misterio
y de suspense) obran en MB, pero donde Borges opera una devastadora subversión
es cuando refunde esta combinación para obtener otro modelo, el thriller
metafísico. ¿Cómo lo hace? El narrador enfoca la investigación sobre una
insólita pista, la de los Hasidím y el Tetragrámaton. Y no la del criminal, que
queda en segundo plano. Esta pista
teológica abre laberintos de sentidos y crea vértigo en el detective y en el
lector. Es la atmósfera del thriller metafísico. Es la que Borges añade a las dos
variantes del policial antes citadas: se mantienen el enigma y el suspense
(investigación cerebral, en paralelo al peligro y la violencia), y se añaden
los elementos de angustia, desasosiego y malestar psicológico que provocan en
el lector la sensación de estar al borde de un precipicio al descubrir que nada
tiene sentido en este mundo y que las verdades más evidentes son puras
mentiras.
Citaré solo algunos ejemplos ilustrativos expuestos
en dos niveles narrativos, el superficial y el profundo.
-
Nivel superficial.
1. Las figuras del detective y del asesino se
invierten en comparación con las conocidas anteriormente: Lönnrot no solo
fracasa en su investigación por ser distraído, sino que es derrotado por su
rival, Scharlach, el villano y criminal, el protagonista héroe de la historia.
2. Es una historia de detectives, pero
invertida. Lönnrot, el detective, es acechado y finalmente asesinado por un
criminal que ha preparado para él una serie de indicios que le conducen a una
conclusión lógica, el lugar en que ha de morir.
3. Por regla general, al final de un cuento
policiaco, el detective hace un resumen del misterio y de los indicios que le
han permitido resolverlo: en "La muerte y la brújula" es el asesino
quien hace el resumen antes de asesinar al detective. Con esto Borges viola LA regla de oro del
policial que es la inmunidad del detective: aquí, el bueno es la víctima y el
villano, el héroe.
4. Detective protagonista clásico: sabemos todo
sobre él.
Nada sabemos de Lönnrot, ni siquiera conocemos
su cara; más que un personaje es un conjunto de características mentales.
Tampoco es un héroe de aventuras (la calificación de “aventurero” (499) sólo
afecta a sus estrategias de pensamiento); sus acciones son muy limitadas:
conversaciones con el prefecto, desplazamientos al lugar del crimen, y
principalmente, la lectura. Sabemos que su mayor eficacia atañe a sus
capacidades intelectuales (consigue prever el último crimen), pero no a su
acción (no logra impedirlo).
5. Lönnrot, estando en la escena del crimen, no
actúa como lo suele hacer un Holmes, un Poirot o un Dupin: en vez de centrarse
en buscar huellas, pistas o pruebas incriminatorias in sito y recolectar
las que le pudieran ayudar a resolver el enigma y descubrir la identidad del
asesino de Yarmolinsky, abandona la escena, descarta cualquier intento de
lógica policial y empieza a especular, como un exégeta, sobre pistas
cabalísticas, paranormales y metafísicas.
6. Contrariamente al cuento policial clásico,
en MB el intelectual, el astuto y el inteligente no es el detective, sino el
asesino, ya que las pistas que sigue Lönnrot son en realidad "ideadas y
programadas" por él para tenderle una emboscada y asesinarlo. El que
utiliza la lógica detectivesca es el asesino y no el detective; Scharlach es
quien persigue al detective, y no al revés.
7. Estas falsas pistas conducen al lector por
un sendero opuesto al de los cánones del género, pues lo desorientan al seguir
el razonamiento erróneo de Lönnrot, identificándose a él y cayendo en la misma
trampa que él.
8. Contrariamente a Poirot o Dupin, que se
sientan en un sillón, cierran los ojos para deducir hechos y encuentran luego
la resolución del enigma, el detective se guía por la brújula, sale a la calle,
recorre distancias y se dirige al lugar de su propia muerte.
9. La búsqueda de la verdad en el policial
clásico (condición sine cua non en este género), se basa en el método
científico y culmina en la resolución del enigma. En MB, esta búsqueda deviene
problemática, al emprenderse en contextos diferentes y producir múltiples
versiones de la verdad, la de Treviranus, la de Lönnrot y la del asesino, que
el texto privilegia.
10. La teoría elaborada por Todorov de las 2
historias contenidas en el policial clásico, una secreta (la del crimen
cometido en el pasado) y otra manifiesta (la de la investigación sobre ese
crimen y su resolución en el desenlace), también es deconstruida por Borges. En
MB ambas historias sirven para perpetrar un crimen en el futuro, al final del
relato y no al principio (Borges inventa la tercera historia), el del propio
detective, perpetrado por el asesino, como ya lo he explicado.
El desenlace nos deja atónitos: es el criminal,
y no el detective, quien da la resolución del enigma, antes de matar a Lönnrot.
11. la presencia de 2 historias: la del crimen
y la de la investigación: Borges anula este postulado y deconstruye y
transgrede por completo lo que estipula Todorov.
12. En el desenlace, el detective no atrapa y
condena al asesino, cerrando así la historia con un happy ending, como suele
ocurrir en el cuento clásico, sino que ocurre lo contrario: es el asesino quien
arresta al detective y lo mata (la venganza de un villano suplantando el
castigo de la Ley), para la gran sorpresa del lector, quien, disipada su
perplejidad, entiende que Borges quiere mostrarnos que, como en la vida real
con todas sus contradicciones y
paradojas, en los cuentos policiales también ha de fracasar la razón,
triunfar el azar y la injusticia, ver morir al héroe y salirse con la suya el
villano, y también ha de haber "bad ending". Y que finalmente los
grandes y famosos detectives del policial clásico solo son lo que son: figuras
arquetipales imaginadas y hechas de papel.
- Nivel profundo
Función de la brújula.
Al explotar Scharlach el interés que tiene
Lönnrot por la "pista rabínica" (este cree que al descubrir el último
nombre de Dios, descubrirá al del asesino), asocia las cuatro letras del
Tetragrámaton con los cuatro puntos cardinales de la brújula (que utiliza el
detective en su investigación) para elaborar su plan de emboscada mortal en la
que caerá el detective.
Esta manipulación del asesino aclara el propio
título del relato: al desviar la brújula de su orientación específica, el
asesino logra engañar al detective "sugiriéndole" dirigirse a la
mansión de Triste-le-Roy, donde lo asesinará. Desenlace que significa que en
este mundo también triunfa el mal y que todo depende de lo que uno hace de las
cosas y las ideas, y según su entendimiento e interpretación. Lönnrot, que
buscaba a Dios (es decir, la verdad o el conocimiento absoluto de las cosas),
encontró en su lugar al asesino, su propio verdugo. Su método cartesiano (el
que es aplicado en la novela policial clásica) fracasó frente al del asesino,
ante la maldad. Porque en la vida también triunfa el azar y lo irracional.
Lönnrot, como Poirot y Holmes, solo triunfan en
la ficción, no en la realidad.
La simbología geométrica que aparece en todo el
relato (el triángulo equilátero, la brújula, el rombo, las cuatro escenas del
crimen, etc.) apuntan a un mundo de dualidades en el que rivalizan el Mal y el
Bien, la cordura y la locura, dualidades perpetradas y dramatizadas por el
Hombre y donde Dios y Satán no figuran.
Sobre este desalojamiento o al menos parodia de
lo sobrenatural que roza el ateísmo, el siguiente diálogo lo ilustra
explícitamente:
—Soy un pobre cristiano —repuso el comisario
Triveranus—. Llévese todos esos mamotretos, si quiere; no tengo tiempo que
perder en supersticiones judías.
—Quizá este crimen pertenece a la historia de
las supersticiones judías —murmuró Lönnrot.
—Como el cristianismo —se atrevió a completar
el redactor de la Yidische Zaitung. Era miope, ateo y muy tímido, (p. 500).
Más adelante, para enfatizar esta parodia o
ironía de lo sagrado, el narrador informa que “el periodista declaró en tres
columnas que el investigador Erik Lönnrot se había dedicado a estudiar los
diversos nombres de Dios para dar con el nombre del asesino”, (p. 501).
Pero la parodia alcanza extremidades inauditas
en el texto cuando descubrimos que el detective, además de ser tratado de
"tahúr" (apostador y tramposo), fracasa y muere, sin encontrar el
nombre de Dios y, el colmo de las coincidencias, su propio apellido significa
“asesino”.
[...] en consecuencia, hay un juego del doble,
en el que las acciones de ambos se repiten como en un espejo. Entre otras cosas
porque Lönnrot es un apellido sueco, no alemán, como el propio escritor
argentino observó, y aquí significa ‘raíz’ y no ‘rojo’. El apellido al completo
podría traducirse como ‘raíz de arce’, aunque también remite a otros
sustantivos relacionados con conceptos como ‘secreto’ y ‘asesinato’. En
realidad, esto aumentaría el juego interlingüístico: el propio detective no cae
en la cuenta del significado de su nombre y de ahí llegarán sus males. (Bloom:
1994)
Teniendo en cuenta lo ya expuesto, resulta
obvio ver lo que este singular relato de Borges quiere significar: el carácter
puramente artificial y ficticio del género policial y la imperante necesidad de
renovar su estructura clásica sustituyendo su temática de investigación
intelectual sobre el crimen por algo mucho más serio e interesante: la
investigación sobre el misterio de la existencia misma del hombre. De allí esa
orientación metafísica, encuadrada por la literatura, que caracterizan sus
obras.
Los pocos ejemplos ya citados nos muestran cómo
Borges deconstruye y viola todas las convenciones y las leyes básicas
del género policial[24].
¿Con qué intención opera esta subversión?
Algunos creen que por ironía o parodia; otros, por innovar las bases del
género, y otros, con quienes comparto la idea, por querer elevar el policial,
de género menor y subalterno, a la categoría de un género literario metafísico
superior y noble, donde los conceptos de misterio y enigma engloben todo el
conocimiento humano y formen un juego intelectual entre autores y lectores.
Borges ilustra así, consolidándolo, el concepto de thriller metafísico y, al
hacerlo, desaloja el relato policial de su parrilla clásica y
tradicional.
III.
Metateoría: La literatura borgeana
fagocita la realidad
MB es un auténtico relato anti-policial, por
invertir Borges todos los códigos clásicos del género, como ya se ha demostrado
a lo largo de este estudio. Baste recordar que el papel desempeñado por el
detective es el de un antihéroe: en vez de descubrir el nombre secreto de Dios
y vencer al criminal, fracasa en ambos casos y es, además, asesinado por el
mismo criminal, demostrando lo errónea que era su lógica y lo vana, su
inteligencia, él que “se creía un puro razonador, un Auguste Dupin” (p. 499).
Como Don Quijote que leía libros de caballería
para "enderezar entuertos", Lönnrot se dedica, él, a leer libros
cabalísticos (cábala es anagrama de caballo) para encontrar a Dios y capturar
al asesino. La búsqueda del criminal por el detective se realiza paralelamente
a la del nombre de Dios, hecho que causa perplejidad e invita a interpretar el
sentido de ambas indagaciones.
La investigación policial adquirió la forma del
Tetragrámaton o las cuatro letras que conforman la palabra hebrea Yahvé: "había
dedicado a estudiar los nombres de Dios para dar con el nombre de un asesino"
(p.501).
El comisario Treviranus, su colaborador, opone
su fe cristiana a "las supersticiones rabínicas judías del
detective", creando así un antagonismo entre ambas creencias. Las
pesquisas policiales se transforman en teológicas: el comisario, obrando como
un cristiano y el detective, como un hebraísta. Ambos pretendiendo descubrir la
verdad y el sentido absoluto de la realidad, lejos de darse cuenta de que
estaban burlados por el mismo criminal. El mal, representado por Red Scharlach,
ha triunfado, nos dice el relato MB, leído entre líneas; no han encontrado a
Dios ni han detenido al malvado.
Conviene comprender que esta situación no es
definitiva ni inexorable, por supuesto. Para Borges, a veces triunfa también el
Bien. Pero no en esta ocasión. De aquí procede el escepticismo del autor
respecto a un mundo o un universo con un sentido único, regido por una verdad
absoluta. En realidad Borges ni es escéptico ni satírico: es realista. Bien es
verdad que el autor despliega este sentimiento en toda su obra y ello se
"muestra" en el estilo inimitable utilizado, la forma laberíntica de
narrar, el concepto de biblioteca como sinónimo de mundo, pero, pese a todo
esto, Borges mantiene una cierta mirada de hombre sensato y realista al
condenar a la vez la superstición religiosa y el racionalismo extremo, dando al
azar y la contingencia un protagonismo de peso.
Borges, al deconstruir los códigos narrativos
del policial, inaugura otro modelo, el thriller metafísico, dotándolo de
nuevos y complejos elementos que, a primera vista pueden parecer fantásticos,
pero son más reales que la propia realidad, ya que esta, en ocasiones, supera a
la propia ficción por sus enigmas existenciales y sus misterios escatológicos.
Estos aparecen en el relato policial en miniatura sin tener esa dimensión
vertiginosa que tienen en la vida real. En aquel, la investigación es llevada
por un detective ficticio; en esta, por un filósofo o ensayista real. Aquel,
triunfa encontrando la verdad, una verdad de papel; este, se encuentra ante
múltiples posibilidades y la verdad que encuentra en un contexto puede ser una
gran mentira en otros contextos porque
Notoriamente no hay clasificación del universo
que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple: no sabemos qué cosa
es el universo. Cabe sospechar que no hay universo en el sentido orgánico,
unificador, que tiene esa ambiciosa palabra. Si lo hay, falta conjeturar su
propósito. (Borges, 1976: 2)
De allí el concepto de thriller metafísico
que expresa el suspense en que nos "encierra" nuestra propia
existencia. Por eso literatura y realidad son sinónimos para Borges, ya que brotan
de la imaginación del hombre, otra faceta de la ficción.
En definitiva, el que triunfa no es Lönnrot ni
Scharlach (ni Dios, ni Satán), sino el azar, es decir, Jano.
Parafraseando a Nietzsche, Borges pudo haber
dicho:
Hemos eliminado el mundo verdadero: ¿qué mundo
ha quedado?, ¿quizá el aparente?... ¡No, de ningún modo!, ¡al eliminar el mundo
verdadero hemos eliminado también el aparente!
(Así hablaba Zaratustra)
Pero, entonces: ¿qué queda en última instancia,
señor Nietzsche?
¡Las palabras! Porque sin ellas no hay mundo
que exista. Y Borges lo sabe.
A este nivel, y respecto a las repercusiones
epistemológicas o metateóricas que he deducido de mi lectura de MB, propongo
ahora resaltar una en particular: el contenido filosófico y cultural de Ficciones
de Borges (ficciones que son más reales que la propia realidad), no pretende
instruir ni inculcar alguna visión/versión verdadera o absoluta del mundo,
porque simplemente no hay ninguna: sirve solo de MacGuffin (la lectura
que hace Lönnrot del Tetragrámaton es un ejemplo ilustrativo) para que el lector siga leyendo y amortigüe
o esquive (divirtiéndose como observador) el insoportable y absurdo peso de la
propia existencia, este laberinto tan borgeano, este thriller metafísico cuyos
protagonistas, héroes y villanos, somos nosotros, enfrascados en la
imposible resolución del enigma de nuestro destino, sin lograrlo porque
nos lo impide el verdadero asesino, el tiempo mismo…
Conclusión inconclusa
Atreverse a penetrar en el laberinto
intelectual borgeano, con sus arenas movedizas, sus bajíos y arrecifes es, a
ciencia cierta, renunciar a toda esperanza de salir de él. Y si, por algún
milagro, uno lograra salir, como es el caso en este estudio, el mundo que le
aparecerá a la vista ya no será el mismo de antes. Descubrirá con perplejidad cómo
se diluyen y disuelven las ideas y el conocimiento de todos los grandes
filósofos, poetas e intelectuales.
Es indudable que analizar un relato como MB no
solo invita a saborear una apasionante historia de crímenes, con sus códigos
originales y subversivos ya citados, sino también a descubrir singulares estrategias
que no contiene el clásico policial, en términos de cultura, filosofía y
religión que Borges, mejor que nadie, domina y sabe explicar.
En este modesto análisis semiótico espero haber
mostrado que Borges innova admirablemente al "refundir" los dos
componentes del policial (el enigma y el suspense) para crear un nuevo modelo, el
thriller metafísico, confirmando y validando así la hipótesis inicial, encuadrada
por los recorridos teórico, práctico y metateórico, antes expuestos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AUSTIN, F. R. (1924). El arte de la novela
policíaca. México: El siglo XIX.
BAKHTIN, M. ([1973] 1989).
Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela. Madrid: Taurus.
BAL, M. (1985). Teoría de la narrativa. Una
introducción a la narratología. Madrid: Cátedra.
BARTHES, R. et al. (1982, [1970]). Análisis
estructural del relato. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo.
BARTHES, R. ([1985] 1990). La aventura semiológica.
Barcelona: Paidós.
________,
([1970] 1987). S/Z.
México: Siglo XXI.
________, (1972). ”Introducción al análisis
estructural de los relatos”. Análisis estructural del relato. Buenos
Aires: Tiempo Contemporáneo.
BLOOM, H. (1994). El canon occidental. Anagrama.
BOILEAU-NARCEJAC. ([1958]
1964). Le roman policier. Paris:
Payot, no. 70.
BORGES, J. L. (1974). "La muerte y la
brújula", in Obras Completas. Buenos Aires, Emecé editores, (pp. 499-507).
________,
(1979). Obras completas en colaboración. Bs. As: Emecé.
________, (1976). Otras Inquisicione. Madrid:
Alianza Editorial.
BORGES/BIOY CASARES (2002). Seis problemas
para don Isidro Parodi. Madrid: Alianza.
CHANDLER, R. (1996). El simple arte de
matar. Universidad de León, León.
DECHÊNE, A. & DELVILLE, M. (2016). El
thriller metafísico. PUL, coll. “Clinamen” n°3.
DUBOIS, J. (1992). Le
roman policier ou la modernité. Paris: Nathan.
ECO, U. (1980). Tratado de semiótica general.
México: Nueva Imagen.
EVRARD, F. (1996). Lire le roman policier. Paris: Ed. Dunod.
FORSTER, E. M. (2000). Aspectos de la novela. Madrid: Debate.
FREUD, S. (1975). Obras Completas. Tomo
17, “Lo ominoso”. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
GALIANO, B. V. (2007). Autopsia de la novela
negra. Córdoba: Berenice.
GENETTE, G. ([1972] 1989). “Discurso del
relato”. Figuras III, Barcelona: Lumen.
________,
(1998). Nuevo discurso del relato. Crítica y estudios literarios.
Madrid: Cátedra.
________,
(1989). Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Madrid:
Taurus.
_______,
(2004). Metalepsis: de la figura a la ficción. México: Fondo de
Cultura Económica.
GREIMAS, A. J. &
Courtes, J. (1990). "Actante".
Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje. Madrid: Gredos.
GREIMAS, A. J. (1973). Semántica estructural.
Madrid: Gredos.
GUBERN, R. (1970). La novela criminal.
Barcelona: Tusquets, Cuadernos lnfimos 10.
KEATING, H. R. (2003). Escribir novela
negra. Barcelona: Paidós.
KIERKEGAARD, S. ([1844] 2013). El concepto
de angustia. El libro de bolsillo, Humanidades.
KLEIN, M. (1948). "Sobre la teoría de la
ansiedad y la culpa", in Obras completas (pp. 235-251). Buenos
Aires: Paidós.
KRISTEVA, J. (1981). Semiótica I.
Madrid: Fundamentos.
LEMAITRE, M. (1977).
"Borges... Derrida... Sollers... Borges", en 40 inquisiciones
sobre Borges. Pittsburgh: Revista iberoamericana, (p. 679).
LUBBOCK, P. (1957). The Craft of Fiction.
London: Jonathan Cape. 1965.
MERIVALE, P. & SWEENEY, S. E., (1999). Detecting
Texts: The Metaphysical Detective Story from Poe to Postmodernism. Universidad
de Pennsylvania.
NARCEJAC, T. (1986). Una máquina de leer: la
novela policiaca. México: Fondo de Cultura Económica.
REUTER, Y. (1989). La novela de detectives y
sus personajes. Saint Denis: PUV.
RICOEUR, P. (2017). Hermenéutica Escritos y
conferencias 2. Madrid: Editorial Trotta.
________,
(1973). El conflicto de las interpretaciones. Ensayos
de Hermenéutica. Buenos
Aires: Megápolis/La Aurora.
TODOROV, T. ([1971] 2003). "Tipología de
la novela policial", in Daniel Link: El juego de los cautos, Buenos
Aires: La Marca.
________, (1974). "Las categorías del
relato literario", Barthes, Roland et al, Análisis estructural del
relato. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo.
________,
(1973). Gramática
del Decamerón. Madrid: Taller de E. J. Betancor.
________, (2004 [1968]). Poética
estructuralista. Buenos Aires: Editorial Losada.
TOMACHEVSKI, B. (2002) [1982]). Teoría de la
literatura. Madrid: Akal.
TRUFFAUT, F. (1966). El cine según Hitchcock. Paris: Robert Laffont.
VAN DINE, S. S. (1928). “Twenty rules for writing
detective stories”. American Magazine.
NOTAS.
[1] J. L. Borges, "La muerte y la brújula", in Obras Completas, Buenos Aires, Emecé editores, 1974, pp. 499-507.
Versión en Pdf: https://literaturaargentina1unrn.files.wordpress.com/2012/04/borges-jorge-luis-obras-completas.pdf
El lector puede seguir el relato de mi análisis en este enlace:
https://www.literatura.us/borges/lamuerte.html
Véase estas interesantes lecturas y el análisis
del cuento por Pablo Gaiano -Festival Borges 2021: https://www.youtube.com/watch?v=-dM8oTtQn94
y por Viviana Ackerman: https://www.youtube.com/watch?v=Uonf7n4Xc6I
Nota. Este artículo se inscribe en la línea de los
estudios semióticos que realicé sobre varios autores (Poe, Onetti, Cortázar, A.
Christie, Patricia Highsmith, James M. Cain, etc.), razón por la cual se
reproducirán ciertas teorías y algunos métodos ya expuestos en aquellos
estudios.
[2] Sus
libros más importantes son: De la gramatología (1967), La escritura y
la diferencia (1967), La diseminación (1972) y Márgenes de la
filosofía (1972).
[3] La relación personal e intelectual que une
Borges a Derrida ha sido objeto de varios estudios documentados y concisos.
Derrida admiraba a Borges. Lo cita en varios de sus ensayos.
Entre la frondosa bibliografía que
existe sobre el tema, véase Monique Lemaitre, "Borges... Derrida...
Sollers... Borges", en 40 inquisiciones sobre Borges, Revista
iberoamericana, p. 679, Pittsburgh, 1977.
[4] Cfr. "Hermenéutica y
semiótica", disponible en:
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/157/22232_Hermen%C3%A9utica%20y%20semi%C3%B3ti ca.pdf?sequence=1 (1 de julio de 2022).
[5]
Pueden también descargar la obra en este enlace:
https://monoskop.org/images/2/26/Barthes_Roland_Todorov_Tzvetan_El_analisis_estructural_del_relato_1970.pdf (1 de julio de 2022).
[6] La crítica ha dedicado una impresionante bibliografía al asunto, reproduciendo siempre los mismos temas. Mis breves comentarios recogen algunas ideas esenciales de esas fuentes, consultadas en la Biblioteca Nacional de España, disponible en: http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/novela_policiaca/index.html
(4 de julio de 2020). Véase Luis Rogelio Nogueras: Novela Policiaca. Disponible en:
http://www.ecured.cu/index.php/Novela_policiaca (11 de julio de 2020).
[7] Van Dine, S. S. (1928): "Reglas de la novela policiaca", Crítica de libros. Recuperado el 12 de julio de 2020: https://www.criticadelibros.com/metaliteratura-y-ensayo/reglas-de-la-novela-policiaca-s-s-van-dine/
[8] Los
asesinatos existen desde que existe el hombre. Se pueden rastrear en la Biblia con el asesinato de Abel cometido
por Caín, con el bíblico juicio de Salomón o con lo que sucede en el Libro de Daniel, en las narraciones de Las mil y una noches. También en Grecia
con el parricidio e incesto de Edipo en
Edipo rey, de Sófocles (el enigma de la Esfinge que resuelve Edipo), en
la Eneida, de Virgilio, o en las fábulas de Esopo; y en la mayoría de los reinos e
imperios conocidos por sus siniestros asesinatos políticos. En literatura tenemos a Zadig, de
Voltaire, Hamlet, de Shakespeare
(cuando indaga y quiere descubrir al asesino de su padre), Los
miserables, de Víctor Hugo, con el célebre policía Javert. Incluso se ha
propuesto China como país de origen del género policiaco, debido a los famosos
casos del juez Ti, un letrado-detective
que, como Dupin, adivinaba la verdad de forma deductiva. En todos los textos,
sean crónicas, anales o diarios, como Les
crimes célèbres (1839-41) de Alejandro Dumas y muchos otros, encontramos la
misma e inconfundible estructura de la novela de crímenes: un asesinato, su
móvil y su resolución, con la condena o no de los malhechores.
Véase,
además, Fereydoon, Hoveyda: Historia de
la novela policial, Madrid, Alianza Editorial, 1967.
[9] El simple arte de matar, (1950).
Recuperado el 20 de julio de 2020, en:
https://www.academia.edu/3651622/El_simple_arte_de_matar
Véase para más detalles: Bolívar Galiano, Víctor (2007) y Berenice, Keating, H. R. (2003)
[10] "Novela policíaca y novela de
suspense", in:
https://anabolox.com/blog/2014/12/10/novela-policiaca-y-novela-de-suspense-i/ (21 de julio de 2022).
[11] Véase Julia Kristeva (1996): Freud: “Heimlich/unheimlich”, La inquietante extrañeza. Recuperado de:
https://es.scribd.com/document/340222414/Julia-Kristeva-Freud-La-inquietanteextran-eza (26 de julio de 2022).
Cfr. Melanie Klein, (1948).
"Sobre la teoría de la ansiedad y la culpa." M. Klein, Obras completas (págs. pp. 235-251).
Buenos Aires: Paidós.
Cfr.
también Pilar Errázuriz: “El rostro siniestro de lo familiar: memoria y olvido“.
Recuperado de:
https://web.uchile.cl/publicaciones/cyber/19/errazuriz.html (27 de julio de
2022).
[12] Las letras del título, “S y Z”, son las iniciales de los protagonistas del relato: Sarrazine, el escultor enamorado, y Zambinella, el joven castrado bajo su nombre feminizado. La barra simboliza su relación de oposición: resalta el contraste de las dos consonantes, una sorda (s), la otra sonora (z, para el castrado cuyo canto fascina), y ofrece la superficie de un espejo con arabescos invertidos de las dos letras, como si Sarrasine tuviera que reconocerse en la imagen mutilada de Zambinella, a la que se lo tragaría su pasión. La tensión entre la estética "realista" moderna y las apuestas humanas de la narrativa balzaciana: el drama de la castración y del amor engañado, el vínculo que forja, por intermedio de la narración, el narrador y sus lectores. (NA)
[13] Jorge Luis Borges/Adolfo Bioy Casares, Seis problemas para don Isidro Parodi, Madrid, Alianza, 2002, pág. 41.
[14] “El cuento policial”, in Borges oral. Buenos Aires:
Emecé/Editorial Belgrano, 1979, pp. 65-80.
[15] J. L. Borges, "Los laberintos policiales
y Chesterton", Sur, 1935, pp. 96-97.
[16] Editorial Sur, Nº 70, julio de 1940, p. 62.
[17] Adolfo Bioy Casares, Bs. As. Editorial Sur,
1941.
[18] En mis clases solía utilizar la
metáfora del piano para explicitar la relación que mantienen el relato y la
diégesis. Las siete notas musicales del piano representarían la historia y el
uso del teclado daría el relato o la narración, con su modo y voz. Las teclas
blancas de las notas permiten interpretar distintos registros (de más grave a
más aguda) y las negras, realizan alteraciones de las teclas blancas,
produciendo sonidos distintos. Así funcionan, como lo hacen el sistema de
cuerdas y los pedales, las relaciones temporales y los niveles narrativos que
el narrador (el pianista) interpreta libremente.
[19] Sobre la influencia que recibió Borges de los
citados autores, véase los siguientes enlaces:
Manuel Martínez Maldonado, "Detectives literarios y La muerte y la brújula":
https://www.academia.edu/23910080/Detectives_literarios_y_La_muerte_y_la_brujula Gerardo Centenera, "Borges y Doyle: Transgenericidad ensayo-relato"
https://www.academia.edu/6218575/Borges_y_Doyle_Transgenericidad_ensayo_relato
Sobre el tema de la numerología véase Rodrigo Giraudi, “La muerte y la brújula,
ficción cifrada”:
https://www.academia.edu/36289017/La_muerte_y_la_br%C3%BAjula_una_ficci%C3%B3n_cifrada
Sobre la
influencia de los filósofos en Borges véase El abismo lógico (Borges y
los filósofos de las ideas), Ed. Universidad del Rosario, 2009.
[20]
Borges, Sur , 1931-1980. Buenos Aires, Emecé,
1999.
[21] "El cuento policial…" (Borges oral, 1979)
[22] Sur, Buenos Aires, Año VI, No. 22, julio de 1936,
p. 47.
[23] Sobre los elementos narrativos y estilísticos en MB y similares a los de Chesterton (como el tema del laberinto, los espejos, el pájaro de mal agüero, etc.), véase la nota 19, supra.
[24] Véase el famoso artículo de S. S. Van Dine, “Twenty rules for writing detective stories”, (20 “mandamientos” para escribir novelas de enigma y misterio), publicado en la "American Magazine", en 1928.

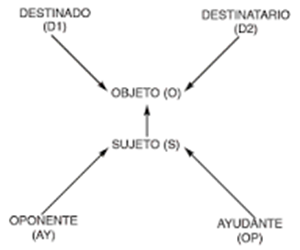



No hay comentarios:
Publicar un comentario